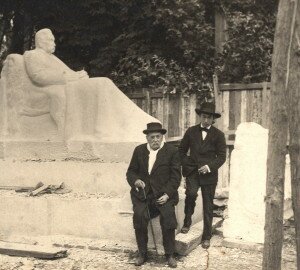Hubiera disfrutado de lo lindo (o habrá disfrutado, pues que hablamos de una comedia de muertos resucitados) Enrique Jardiel Poncela viéndose como personaje de Un marido de ida y vuelta, convertida ahora, hasta el 12 de febrero, por Ernesto Caballero en Jardiel, un escritor de ida y vuelta. Y hubiera aplaudido, sin duda, la escenografía de Paco Azorín al servicio de la inteligente envoltura metateatral con la que el director ha concebido la puesta en escena y que había ya ensayado con el Galileo de Brecht. Y se hubiera emocionado también viendo actuar a su nieta Paloma Paso Jardiel en uno de los papeles más hilarantes de la función. Y, en fin, no creo que hubiera puesto pegas sustantivas al Jardiel inverosímil que vemos sobre las tablas del María Guerrero charlando con una imposible Eloísa, fuera de la estatura del actor que lo encarna, Jacobo Dicenta, unos veinte centímetros más alto que él.
Simpatía o catarsis
Todo ello es fruto de la simpatía con la que Caballero se ha acercado al comediógrafo-personaje, a su figura humana e intelectual, hasta el punto de justificar la postura política que Jardiel toma en la Guerra Civil a favor del bando nacionalista. Un amigo me decía al terminar la función que tal justificación holgaba: “Jardiel fue franquista, como otros fueron comunistas. ¿Y qué? Nada de lo que avergonzarse, en principio”. Y, sí, mi amigo probablemente tenía razón, pero las circunstancias son las que son, vivimos en un país que ha digerido muy mal la Guerra Civil, a pesar de la benéfica catarsis que supuso la hoy tan cuestionada Transición, y el director ha creído obligado este ejercicio de pedagogía para no ser malentendido –ni él ni Jardiel– por quienes desde nuestra sociedad amable y buenista se permiten dictar sentencias sumarísimas acerca del pasado; acerca de un escritor, por ejemplo, que tras pasar por una checa madrileña, acusado de connivencias falangistas, quedó literalmente acojonado, y tomó partido –él, tan ácrata y desordenado– por quienes supuestamente representaban el orden. Ya cerca de su final confesaba Jardiel no haberse sentido nunca ni de derechas, ni fascista, ni tradicionalista, ni falangista: “Yo me sentí únicamente antiizquierdista de las izquierdas españolas”.
Algo parecido podrían haber suscrito sus compañeros de viaje, pertenecientes a la que se ha dado en llamar –un tanto impropiamente– “la otra generación del 27”: Miguel Mihura, Antonio de Lara Tono, José López Rubio, Edgar Neville… Todos ellos, en efecto, antiizquierdistas de pro más que franquistas, conservadores a la inglesa más que fachas celtibéricos, agnósticos y libertinos más que beatos y meapilas, ajenos a la moral impuesta por el nacionalcatolicismo, cuya censura sufrieron no menos que otros más puros. Bastaría con ello para eximirlos de toda responsabilidad política en esta causa general que algunos torquemadas de hoy, tan sectarios como literariamente analfabetos, pretenden abrir eliminando sus nombres de los callejeros y los manuales.
Con mentalidad de traerlo a nuestro presente, Ernesto Caballero ha incorporado a Jardiel definitivamente al mejor teatro de la modernidad
“Después de las guerras, lo de antes de la guerra es un pasado remoto. La consigna era crear un nuevo mundo, irreal, fantástico, incoherente”. Son palabras de López Rubio en su discurso de ingreso en la Real Academia Española (1983) que creo definen bien la brújula estética por la que estos comediógrafos se orientaron en la dura posguerra. Los historiadores de la Literatura, acérrimos de Manes, explicaban y, lo que es peor, siguen explicando aquellos tiempos como una suerte de batalla entre doña Cuaresma y don Carnal: por un lado, los escritores seguidores de don Compromiso (o sea, lo bueno y correcto) y, por el otro, los que se habían dejado llevar por doña Evasión (o sea, lo malo y repudiable), y se quedaban tan panchos, sin advertir matices ni calidades. Pero las cosas del arte son por fortuna más complejas que el catecismo, sea este de Ripalda o de Marta Harnecker.
Humor de vanguardia
Jardiel, al igual que el resto de sus afines, se había formado en la anticátedra de Ramón Gómez de la Serna, fascinado por aquella invención de la greguería, un mixto de poesía y humor. Eran, pues, gente de la vanguardia, harta de la vieja literatura, del humor previsible de los autores del género chico, de Arniches, de Muñoz Seca y el astracán… De todos aquellos comediógrafos Jardiel sólo salvaba al hoy muy olvidado Enrique García Álvarez, precursor del humorismo inverosímil, exento de las adherencias graciosas y castizas del teatro cómico al uso.
 Pero, además, era menester salir de Madrid, de España, para abrirse al mundo, al nuevo arte, el cine. Su estancia en Hollywood en los años 30 le regaló a Jardiel Poncela –como a López Rubio, Neville y Tono– el conocimiento y el trato con el mayor genio cómico del siglo: Charles Chaplin, “el hombre a quien más admiro, al que considero como el más importante del mundo”, escribió por aquel entonces. Cualquier espectador de las comedias jardielescas observará el parecido de muchos de sus cuadros escénicos –sobre todo, por el ritmo trepidante de la trama– con los gags de Charlot, así como de otros grandes del cine cómico de esos años: Buster Keaton, Stan Laurel y Oliver Hardy, los hermanos Marx… En reciprocidad, la fortuna de estos autores llegó a traspasar incluso nuestras fronteras: sobre el gran éxito de Noël Coward, Un espíritu burlón, planeó la sombra del plagio, precisamente de Un marido de ida y vuelta, circunstancia a la que se alude en la función del María Guerrero.
Pero, además, era menester salir de Madrid, de España, para abrirse al mundo, al nuevo arte, el cine. Su estancia en Hollywood en los años 30 le regaló a Jardiel Poncela –como a López Rubio, Neville y Tono– el conocimiento y el trato con el mayor genio cómico del siglo: Charles Chaplin, “el hombre a quien más admiro, al que considero como el más importante del mundo”, escribió por aquel entonces. Cualquier espectador de las comedias jardielescas observará el parecido de muchos de sus cuadros escénicos –sobre todo, por el ritmo trepidante de la trama– con los gags de Charlot, así como de otros grandes del cine cómico de esos años: Buster Keaton, Stan Laurel y Oliver Hardy, los hermanos Marx… En reciprocidad, la fortuna de estos autores llegó a traspasar incluso nuestras fronteras: sobre el gran éxito de Noël Coward, Un espíritu burlón, planeó la sombra del plagio, precisamente de Un marido de ida y vuelta, circunstancia a la que se alude en la función del María Guerrero.
Cualquier espectador de la comedia jardielesca observará el parecido de muchos de sus cuadros escénicos con los “gags” de Charlot
Lo importante es que, tras los pasos de Ramón, con Jardiel y su obra vanguardista comenzó una auténtica edad de oro del humorismo en España, que no se circunscribe solo al teatro, pues alcanzó también la narrativa (Wenceslao Fernández Flórez, Julio Camba), el cine (Jerónimo Mihura, Luis García Berlanga y el guionista Rafael Azcona), y naturalmente la prensa gráfica (desde La Ametralladora y La Codorniz a Hermano lobo) sin olvidar el impacto que tuvo en la radio de los años 50 y siguientes con Gila, Tip y Top y otros. Incluso la poesía más rompedora de aquellos años, la del postismo –Carlos Edmundo de Ory, Gloria Fuertes– acusa el impacto de este humor renovado y transgresor. No es extraño, por ello, que en dos dramaturgos de la primera hora postista, como Fernando Arrabal y Francisco Nieva, se observe alguna que otra huella jardielesca.
Si el país miraba hacia el pasado imperial, al compás de los dramas históricos de Marquina o Pemán, se comprende que en su momento las comedias de Jardiel –Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Un adulterio decente, Como mejor están las rubias es con patatas, El cadáver del señor García, Los ladrones somos gente honrada, Los habitantes de la casa deshabitada– fueran recibidas con desconfianza y hasta con hostilidad. Los cronistas y críticos de la época, casi todos ellos reacios a las nuevas maneras humorísticas, recogen los abundantes pateos que solían acompañar la bajada del telón en los estrenos de Jardiel. Uno de los pocos que apostó por él, Alfredo Marqueríe, escribía que la propuesta de Jardiel era como “el estallido de un humor explosivo, atómico”, que exigía “sumergirse en un clima fantástico donde la gracia no nace de los recursos usuales y habituales, sino de la constante sorpresa, de la reacción menos previsible”. El clima adverso, la grave enfermedad que sufría, la incomprensión de sus ideas (durante un viaje por Hispanoamérica pudo comprobar la animadversión de los exiliados hacia su figura) y, de modo particular, las apreturas económicas amargaron sus últimos días y lo llevaron a un estado delirante, que se traduce en alguna de sus comedias más desquiciadas como Los tigres escondidos en la alcoba, que no gustó ni al mismísimo Marqueríe, su más fiel valedor.
Tras los pasos de Ramón, con Jardiel y su obra vanguardista comenzó una auténtica Edad de Oro del humorismo en España
“Me moriré con dolor de no haber sido siempre un mediocre. He querido a España y he procedido tan en conciencia que me sé absuelto allá, arriba, sin confesión previa aquí, abajo. Pero ni lo de arriba ni España me han correspondido. Luego será cuando en esta vengan los piropos y la adhesión. Tarde, como dijo el moro de la Universitaria, al disparar”. Es el sobrecogedor párrafo de una carta a su íntimo López Rubio, puesto ya en pie en el estribo. Y, en verdad, que no se equivocaba. Con mayor o menor regularidad, las comedias de Jardiel Poncela se han podido ver en los escenarios desde los años 60 hasta la actualidad, en versiones para todos los gustos, más o menos tradicionales. Gustavo Pérez Puig, durante su discutida etapa al frente del Teatro Español, y Mara Recatero lo representaron con entusiasmo pero de forma rutinaria y escasamente atractiva para los públicos más jóvenes. Todo lo contrario que los innovadores montajes de Juan Carlos Pérez de la Fuente (Angelina, o el honor de un brigadier) y Sergi Belbel (Madre, el drama padre). Con esa mentalidad de traerlo a nuestro presente, y leal al compromiso que adquirió al ser nombrado director del Centro Dramático Nacional, Ernesto Caballero lo ha incorporado definitivamente al repertorio junto a Galdós, Valle-Inclán y Lorca, es decir, junto al mejor teatro de la Modernidad.
JAVIER HUERTA CALVO
Fotografía: CDN / marcosgpunto.

Una versión de este artículo aparece publicada originalmente en el número de febrero de 2017, 279, de la edición impresa de la Revista LEER.