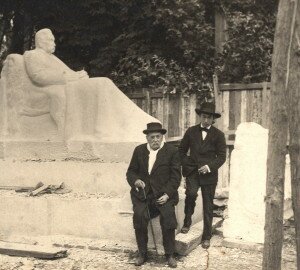Covadonga: el alemán, el mito y la montaña
Pelayo, la batalla, la monumentalidad milenaria de la mole de Picos de Europa estaban ahí, pero fue al anidar en la sensibilidad romántica de Roberto Frassinelli, un forastero accidentalmente afincado en sus estribaciones, cuando germinaron y dieron lugar a lo que hoy son parque y santuario. Por MIGUEL BARRERO
En las afueras de la pequeña aldea de Corao, sobre una pequeña loma, se levanta la iglesia de Santa Eulalia de Abamia. No se trata de un rincón excesivamente conocido, ni por los foráneos ni por los propios asturianos, y sin embargo cobija el embrión a partir del cual se desarrolló el Reino de Asturias. Aunque el edificio date del siglo XII, hay constancia de que existió allí un templo anterior, levantado seguramente en el VIII. No es fácil acceder a su interior –la ermita no tiene uso litúrgico y el sacerdote encargado de atenderla reside en Mestas de Con, unos pocos kilómetros al este–, pero quienes lo consigan observarán, en los laterales de su única nave, las lápidas de lo que una vez pudieron ser las tumbas del rey Pelayo y su supuesta mujer, la reina Gaudiosa, antes de que Alfonso X el Sabio decretara su traslado a Covadonga. Escribo esto desde la conjetura porque todo lo que rodea a ese matrimonio es pura incógnita. No ha habido forma de documentar la existencia de ella y hay serias dudas en todo lo que le concierne a él. Las losas sepulcrales ahí están, con sus inscripciones medio borradas por la erosión de los siglos, dispuestas para aquellos que quieran descifrarlas. No obstante, cabe señalar que no son estos los únicos enterramientos que se conservan en la iglesia. A sus pies, a mano izquierda si se entra por la puerta principal, una baldosa de pizarra cobija los restos mortales de Roberto Frassinelli. Es otro personaje, éste real, que tuvo mucho que ver en el auge que comenzaron a cobrar estos predios después de un largo tiempo en el que parecieron perpetuamente abocados al olvido y el silencio.

Debió de ser un tipo curioso. Nacido en Ludwisburg en 1811, estudió en la Universidad de Tubinga, se integró en sociedades secretas de corte revolucionario y padeció condena por sus actividades políticas, lo que le obligó a abandonar su Alemania natal para buscar cobijo en España. A través de vericuetos insondables –una buena parte de la biografía de Frassinelli debe explorarse siguiendo los senderos de la hipótesis–, empezó a trabajar como marchante para una clientela compuesta por anticuarios y bibliófilos alemanes. Hay unas actas de la Comisión Provincial de Monumentos en las que se da fe de su paso por Asturias allá por 1844, pero habría de transcurrir una década para que lo que en principio no era más que una relación estrictamente profesional acabara modificando las líneas maestras de su destino. En una fecha indeterminada entabló tratos con los Miyar –una familia procedente de Corao que regentaba una librería en Madrid– y al poco tiempo contrajo matrimonio con una de sus componentes, Ramona Domingo Díaz, a cuyo pueblo natal se trasladarían ambos no mucho después. Corría el año 1854. Frassinelli se dejó fascinar pronto por el imponente paisaje que rodeaba la diminuta aldea a la que daban cobijo las cumbres homéricas de los Picos de Europa. Se trataba de un enclave tan avasallador como sugerente al que daban fuste los mitos paganos y las leyendas que habían florecido en sus bosques y majadas a lo largo de los siglos. Y en el epicentro de toda aquella apoteosis en la que confluían la naturaleza y sus variadas narrativas se encontraba, claro, el meollo sentimental de Covadonga.
Poderosa leyenda
«En el principio fue el mito», escribió Juan Cueto en el pórtico a su Guía secreta de Asturias. «Después, como ya es tradicional, se urdió a su alrededor la compleja trama de la realidad». Es una cita que viene al caso porque, si se pide a un asturiano que resuma en cuatro trazos la historia de su tierra, el relato comenzará, irremediablemente, en Covadonga. Puede decirse que en ese cantar de gesta que nunca existió como tal, pero que se fue labrando con un léxico glorioso y una rotundidad inapelable en el imaginario colectivo de todas las generaciones que se han sucedido desde entonces, encuentran o quieren encontrar la esencia primigenia e inviolable de su identidad más acendrada. Aunque tal convicción se asienta sobre una evidencia histórica que admite pocas dudas –el combate entre cristianos y musulmanes, abrigados los primeros por una oquedad abierta en la falda del monte Auseva–, cabe oponer matices: primero, todo hace indicar que no fue la de Covadonga una victoria tan apabullante como han dado a entender ciertos exégetas; pero además, quizá convenga aclarar que lo que salió de aquella batalla no fue un reino propiamente dicho, sino un pequeño núcleo de poder que sólo algunos años después –y gracias a la visión de alguien, el rey Alfonso I, que supo imprimir una visión política a lo que era el simple resultado de un triunfo obtenido con sudor y con sangre– adquiriría la condición y el fuste con el que terminaría pasando a los anales.
Lo más enigmático del episodio de Covadonga sigue siendo su protagonista. Apenas sabemos nada de Pelayo ni de las circunstancias que le condujeron a enrocarse en las montañas con unos pocos fieles. Seguramente procedía de una estirpe ilustre o que, al menos, había gozado de cierto poder en los tiempos previos a la dominación musulmana. No sabemos de dónde venía, aunque hay razones para suponer que sus orígenes no se encontraban lejos de las tierras en las que plantó cara al infiel, dados el conocimiento que tenía de sus recovecos y la rapidez con la que consiguió los favores o la aquiescencia de otras familias que no dudaron en seguirle con sus armas a cuestas. Unos le atribuyen raíces cántabras y otros piensan que sus orígenes podrían hallarse en Gijón, ciudad que luce su efigie en su escudo y su bandera y donde un gobernador árabe, Munuza, llegó a encapricharse de su hermana. El historiador árabe Al-Maqqari consignó que era oriundo de la Gallaecia –es decir, el marco territorial que conformaba el noroeste ibérico y donde se englobaban Galicia, una parte importante de Asturias y lo que hoy son las provincias de León y Zamora–, mientras que las crónicas de Alfonso III, principal fuente para el estudio de los remotos tiempos de la monarquía asturiana, se limitan a reconocer en una primera escritura su condición de espatario del rey Rodrigo, por más que luego le atribuyan vinculaciones reales.
Podemos pensar que Pelayo se escapó hacia el norte tras el desastre de Guadalete y que, tras algunos desencuentros con los gobernadores árabes del territorio asturiano –porque los musulmanes, contra lo que se suele creer, sí llegaron a tener allí cierto poder–, se hizo a la fuga y fue consiguiendo adeptos a medida que iba avanzando hacia el oriente, en pos del refugio natural que le ofrecían las moles inexpugnables de los Picos de Europa. En algún momento de esa huida sus acólitos debieron de nombrarle caudillo o princeps del grupo de sublevados, y al cabo tendría lugar, al pie del Auseva, el encontronazo en el que muchos historiadores han querido encontrar el inicio por antonomasia de la Reconquista. Se abría en esa montaña una pequeña cueva en la que, según parece, se veneraba ya una imagen de la virgen –el topónimo Covadonga, según estudió Constantino Cabal, provendría del latín Cova dominica, «cueva de la señora»–, y en ella se acomodaron el líder de la rebelión y sus acólitos para plantar cara al invasor. ¿Cuál fue la dimensión real de la batalla? Las fuentes cristianas arrojan cifras desproporcionadas –e imposibles, a poco que se conozca el terreno– y seguramente las musulmanas se cuidaron de reducir la cifra para procurar que su derrota no resultara muy deshonrosa. Pero aunque podamos tener la seguridad de que aquello fue más una escaramuza que otra cosa, y por mucho que se juzgue improbable la famosa intercesión de la mismísima virgen, que habría hecho que las flechas arrojadas por los sarracenos girasen en el aire para clavarse en el pecho de sus lanzadores, la imaginación y la necesidad de construir un relato que amparase la recién nacida corte, y todas las ambiciones que la envolvían, no tardaron demasiado en hacer fortuna. En realidad, ni siquiera parece que Pelayo le diera una importancia excesiva a su propia hazaña. Se instaló en Cangas de Onís, ordenó levantar una iglesia en Abamia –sobre la que se levantaría siglos después el templo actual– y a su muerte la posición principal que ocupó le fue trasladada a su hijo Favila, que según cuenta la tradición murió un par de años después asesinado por un oso. Fue Alfonso I, el sucesor de éste, quien estipuló que aquello no era un simple puesto de mando, sino la cabecera de todo un reino, y en consecuencia inició la conformación de ese mito que paulatinamente iría constituyendo una nueva realidad.
Santuario decadente
Covadonga se convirtió en una referencia para la cristiandad ibérica hasta que el paso de los siglos fue induciendo su declive. Cuando Roberto Frassinelli llegó a Corao, no muy lejos de la célebre cueva, el santuario vivía sus horas más bajas. El viejo templo de madera que guardaba la imagen de la virgen se había venido abajo a causa de un incendio y no había prosperado el plan que llevó a Ventura Rodríguez a idear un proyecto monumental que perseguía la erección de una nueva basílica. El espíritu romántico de Frassinelli tuvo que inflamarse al observar aquello. Por un lado estaban las ruinas de una épica esquinada incluso por quienes debían rendirle homenaje eterno; por otra, la fastuosidad de un paisaje que él fue descubriendo en largas caminatas por las cumbres de los alrededores. «Su verdadero teatro», escribió Alejandro Pidal y Mon, uno de los amigos que hizo el alemán en su nueva tierra, «eran los Picos de Europa, la canal de Trea, los gigantescos Urrieles asturianos. En ellos se perdía meses enteros, llevando por todo ajuar un zurrón con harina de maíz y una lata para tostarlo al fuego de la hierba seca, su carabina y cartuchos». Sin duda, Frassinelli tuvo que entender que en aquel valle de Covadonga, y en las espectaculares montañas que lo protegían, se resumían las esencias naturales e históricas de Asturias; tenía que adquirir, por tanto, una categoría simbólica que trascendiera su condición de lugar de peregrinaje en decadencia. Su opinión coincidió con la de Sanz y Forés, obispo de Oviedo a la sazón, y entre los dos se pusieron a esbozar un rediseño para Covadonga. Frassinelli levantó un camarín para acoger la imagen de la virgen y llegó a dibujar los planos de una basílica que, finalmente, no pudo firmar: hubo un relevo en la curia y el nuevo responsable de la diócesis, que debió de ver en el alemán a una especie de arribista, le despojó de los galones y trasladó el proyecto a Federico Aparici, quien pese a todo respetó la idea de su antecesor.

Cuando Frassinelli exhaló su último suspiro, en 1887, estaban sentadas las bases para la recuperación de Covadonga, lo que es tanto como decir que dejó escrito el preludio para lo que habría de llegar después de mano del hijo de uno de sus amigos. Pedro Pidal, cuyo progenitor era aquel Alejandro Pidal que glosara las andanzas montañeras del teutón afincado en Corao, protagonizó su particular gesta el 5 de agosto de 1904, cuando llevó a cabo la primera escalada del temible Picu Urriellu –rebautizado más tarde por otro alemán, el geólogo Guillermo Schulz, como Naranjo de Bulnes, en aras de las tonalidades con que vestía la luz del sol su impresionante mole calcárea– en compañía del pastor Gregorio Pérez, al que apodaban El Cainejo por proceder del pueblo de Caín, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa. En aquella época ya se encontraba inmerso en la carrera parlamentaria que le llevó a participar en las proposiciones de la Ley de Parques Naturales. Su mano en las Cortes Generales se dejó ver cuando, una vez sancionada la norma, encabezó la fundación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, conformando así el primer espacio protegido de España. Se trataba de una declaración parcial, ya que se ceñía al macizo occidental de los Picos de Europa –y por tanto a la porción que incluía la vieja Cova dominica y los entornos de la victoria pelagiana–, pero que sirvió de acicate para que los asturianos volvieran a reparar en esa parte de su pasado que había quedado arrinconada entre los montes. Hoy en día el santuario es uno de los principales focos de atracción turística de Asturias. La afluencia se torna tan inabarcable en los meses estivales que desde hace varios años la carretera que conduce desde las proximidades de la cueva hasta el Enol y el Ercina, los bellísimos lagos que coronan su cúspide, se cierra al tráfico rodado y sólo permanece abierta para los autobuses que realizan ese endiablado trayecto ascendente, bien conocido por los aficionados al ciclismo. Pero, aunque Covadonga siga siendo la reina indiscutible de los Picos, aunque seguramente sin ella –sin el relato que la singulariza– el macizo hubiera tardado un tiempo en obtener los galones que merecía su grandeza, sería injusto constreñir allí los encantos de un entorno natural que sólo puede producir fascinación. Podrán comprobarlo quienes se acerquen al Pozo de la Oración, un mirador situado junto a Carreña de Cabrales, para observar cómo destaca entre las cumbres vecinas la silueta grandilocuente del Urriellu. Cuentan que Pedro Pidal, su primer conquistador, se acercaba hasta esa explanada en su vejez en cuanto despuntaba la primavera y, mirando fijamente al gigante de sus desvelos, le preguntaba: «¿Cómo has pasado el invierno, viejo amigo?». Tras su ascensión inaugural, hubo muchos que pretendieron imitar su proeza, pero no todos acertaron a conseguirlo. En el encantador pueblecito de Camarmeña, al que hasta hace bien poco era imposible llegar por carretera, un monumento recuerda a los escaladores que se quedaron en el camino. En la aldea de Bulnes, accesible sólo a pie o mediante una línea de funicular que la conecta con Poncebos, muchos vecinos guardan aún memoria de las alegrías y las frustraciones que se cuajaron en torno a esa montaña mítica. Si Covadonga es el santuario por excelencia de los Picos de Europa, y de Asturias entera, el Urriellu es su icono pagano más notable. No es la mayor altitud del macizo, porque lo supera el Torrecerredo, pero su visión impresiona tanto que no se sabe de nadie que haya podido sustraerse a su capacidad hipnótica. Una vieja canción dice que en su cúspide se encuentra la guarida del Nuberu, un ser mitológico que maneja a su antojo las tormentas, y quienes han tenido la fortuna de otear el paisaje desde tan alta atalaya aseguran que esa experiencia difícilmente se olvida. No lo logró, que sepamos, Frassinelli, pero sin duda también él se dejó maravillar cada vez que, en el transcurso de sus caminatas, la efigie portentosa del Urriellu se exhibía ante sus ojos. Los pasos perdidos del romántico que reinventó Covadonga se pierden en un pequeño paraje que se ubica a unos pocos kilómetros del lago Enol y que, justamente, se conoce como el Pozo del Alemán. Allí, según aseguraban sus conocidos, se bañaba en agua helada antes de regresar a su aldea de Corao, bien a reposar en la mansión que fue suya y que todavía resiste en pie o bien a trabajar en su peculiar despacho de la cueva del Cuélebre. En este abrigo natural, situado en un pequeño monte a espaldas de su casa, avanzaba en sus planos, pergeñaba descripciones que glosaban lo que había visto en sus andanzas por los Picos o dibujaba, sin más, aquello que se le venía a la cabeza. Si alguien tiene la curiosidad de entrar en ella, cosa que no es fácil, descubrirá allí su mesa de trabajo y podrá fantasear con el recuerdo de aquel forastero estrambótico, y de pasado un tanto turbio, que en la última mitad del siglo XIX descubrió en Covadonga el mito y la montaña, y se preguntó por qué no iba a ser posible unirlos para siempre.
Nacido en Oviedo pero crecido en Mieres, Miguel Barrero (1980) es uno de los autores asturianos más reconocidos de su generación. Su última novela es ‘El rinoceronte y el poeta’ y acaba de participar en el volumen colectivo ‘La errabunda’, «primer tratado ibérico de deambulología heterodoxa».
Un artículo publicado originalmente en el Número de Verano de 2018 de la Revista Leer.