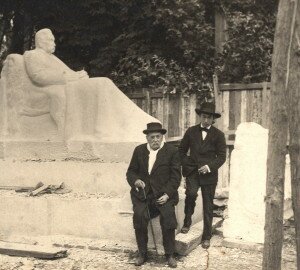La corrupción goza en España de una excelente salud. Abre los periódicos, alimenta el share de las tertulias de la tele, monopoliza las redes sociales y ya hasta ha colonizado las conversaciones de autobús y de ascensor, antaño dominio exclusivo de la climatología. Este año incluso le han dado el Premio Planeta a la corrupción, tratada por Jorge Zepeda en su más negra acepción mexicana.
Lo que sorprende un poco es que tema tan antiguo provoque un escándalo tan nuevo. Aristóteles definió la corrupción como un “estancamiento” que pudre las aguas de la democracia, degenerando en ciénaga de demagogos que abona el terreno para la irrupción del tirano. El mecanismo es tan conocido, y tan indefectible, que causa estupefacción la facilidad con la que los humanos –también los altivos demócratas de la Europa posmoderna– nos precipitamos a cumplir el mismo guión milenario que fijó Tucídides en su Historia de las guerras del Peloponeso. Es la primera descripción en Occidente de un caso de corrupción y sucedió en Corcira en el siglo V a. C. La cita es larga pero su precisión resulta de una escalofriante actualidad:
“La audacia irreflexiva pasó a ser considerada un valor fundado en la lealtad al partido; la vacilación prudente se consideró cobardía disfrazada; la moderación, máscara para encubrir la falta de hombría; y la inteligencia capaz de entenderlo todo, incapacidad total para la acción; la precipitación alocada se asoció a la condición viril, y el tomar precauciones con vistas a la seguridad se tuvo por un bonito pretexto para eludir el peligro. Estas asociaciones no se constituían de acuerdo con las leyes establecidas con vistas al beneficio público, sino al margen del orden instituido y al servicio de la codicia. Y las garantías de recíproca fidelidad no se basaban tanto en la ley cuanto en la transgresión perpetrada en común”.
Precursor Luciano
Por los mismos años escribió Aristófanes su Pluto, ácida comedia contra el desigual reparto de la riqueza que los gobernantes prometen mientras la practican en exclusiva. La reciente puesta en escena de esta obra en el festival de Mérida serviría a algunos adanistas para descubrir que el discurso contra la plutocracia no es precisamente una genialidad de Podemos. Mención especial merece Luciano de Samosata (siglo II d. C.), quizá el primer genio satírico de la historia, un antidogmático radical y descacharrante cuyos textos asombrosos leíamos en Clásicas como el iniciado que penetra en Delfos y descubre el mayor burdel de Europa. La tradición lucianesca es la que relanzan Jonathan Swift y nuestro Quevedo con sus Sueños, entre tantos otros. Y qué decir de Roma, donde se idearon todos los vicios y todas las soluciones, desde el tribuno de la plebe al pan y circo. De los muchos escritores que eligieron la corrupción como tema literario –la galería de infames de Tácito, los epigramas afilados de Marcial, las sátiras implacables de Juvenal y Persio– yo me quedo con el taimado Salustio, que hizo un carrerón al elegir el bando correcto del divino Julio, rapiñó todo lo que pudo en el año y medio en que César le confió el gobierno de los númidas, fue acusado por el Senado de exacción ilegal en el ejercicio de cargo público y acabó reinventándose como historiador moralista alejado de las vanidades del mundo… en una mansión que los emperadores le expropiarían a su muerte, muertos de envidia. A este precursor tan latino del fraile después de cocinero debemos la sofisticada trama de vileza de La conjuración de Catilina.
Como advirtió Aristóteles, la corrupción pudre las aguas de la democracia y anticipa la irrupción del tirano
Hay en la Edad Media toda una literatura goliarda que fustiga los vicios del poder, ya ocupara este el estamento noble o el eclesiástico, y cuya tradición llega a las chirigotas gaditanas. Pero debemos a los renacentistas algo parecido a un tratamiento sistematizado –casi un género ensayístico– de la corrupción, con Erasmo, Moro y Maquiavelo como faros de costa de la moralidad pública. Los partidos (gobierno de los grandes) generan oligarquía. Bien común. “Los hombres son malos todos, y el áncora del bien público está toda entera en la bondad de las leyes, la cual consiste en hacer que los hombres se abstengan, más por necesidad que por voluntad, de obrar mal”, escribe el autor de El príncipe con irrefutable realismo. El gran crítico soviético Bajtín extrae del Gargantúa de Rabelais el concepto de lo carnavalesco como subversión reglada del orden establecido: es decir, como desahogo del pueblo sometido a un régimen opresivo que se perpetúa precisamente gracias a la válvula de escape que supone el carnaval, el negativo lúdico de la revolución.
El espejo picaresco
Así se van sentando las bases de una de las grandes aportaciones hispanas a la literatura mundial, y a los propios paraísos fiscales: la picaresca. Ni el autor del Lazarillo ni Mateo Alemán en su Guzmán de Alfarache ni mucho menos Quevedo en su Don Pablos idealizan lo que cuentan: sencillamente eliminan el filtro de la hipocresía social y lo que queda es la condición humana en pelotas. Una sociedad corrupta, donde el pobre no carga contra la corrupción de los aristócratas por indignación moral sino porque a él se le excluya de ese banquete. El criterio ético del bien común lo salvaron cronistas patrios del XVII –verdaderos periodistas del Siglo de Oro– como Pellicer, Saavedra Fajardo (“La murmuración es argumento de la libertad de la república, porque en la tiranizada no se permite”, escribe, reflejando el clima social de la España de Felipe IV) o Jerónimo de Barrionuevo. Todos ellos levantan acta del desgobierno de la monarquía y reflejan la carestía reinante. Los pasquines críticos infestan las esquinas de Madrid y la queja general contra el “menoscabo de la Real Hacienda” convive con los arrestos sumarísimos por delito de sedición.
¿Y dónde dejamos, por cierto, a don Miguel de Cervantes, que fue condenado por irregularidades recaudatorias en el desempeño de su cargo? No deja de ser idiosincrásico que la mayor gloria de las letras españolas cediese en vida a la tentación de la picaresca. Si nos ponemos estrictos, señores, Cervantes fue también un corrupto. Habrá que estar atentos a esos papeles que al parecer Bárcenas está escribiendo en Soto del Real.
Hay en la Edad Media toda una literatura goliarda que fustiga los vicios del poder y cuya tradición llega a las chirigotas gaditanas
Vélez de Guevara levantó los techos de la hipocresía social de la sociedad barroca en su Diablo Cojuelo, y aun tuvo que dulcificar el tono en la segunda parte del libro porque comprendió que su manutención dependía del mecenazgo de aquellos estamentos a los que atacaba.
Será el absolutismo el sistema que venga a aplacar el temperamento crítico de la sociedad barroca, y será el abuso de poder de los reyes absolutos el que justifique la doctrina del contrato social de Rousseau, cuya ruptura define precisamente el fenómeno de la corrupción. El concepto de voluntad general del autor del Emilio es el germen del democratismo moderno, pero también será el chivo expiatorio más invocado por los futuros populistas para encubrir sus propias corruptelas.
La vocación pedagógica de los ilustrados produjo una rica veta de ensayismo didáctico, de intención moralizante. Feijóo, Jovellanos y el viperino Moratín tienen páginas sobre la viciada maquinaria de la administración que ha permanecido inexpugnable a la democracia. Una misma sensación de tiempo perdido que nos despierta el Madrid galdosiano de ¡Miau!, verdadera radiografía de lo que el gran novelista llamó “el panfuncionarismo burocrático”, cuyos frutos más consabidos eran el nepotismo de corte, el caciquismo localista y el revolucionario de salón. Pero caeríamos de nuevo en el papanatismo aldeano si creyéramos que nuestra situación, pese a su proverbial atraso teocrático, era mucho peor en lo tocante a corrupción política que la de otros europeos. Los franceses encontraron su espejo en los burgueses corruptos de Balzac y Maupassant; en los infinitos engranajes del Imperio británico se escondían los arribistas victorianos de Dickens y Thackeray. Y en Italia, entretanto, la semilla de picaresca sembrada por los españoles durante el virreinato de Nápoles y Sicilia germinaba en ramificaciones mafiosas que andando el tiempo llegarían a consolidar una vertiente endémica de la novela negra que encuentra en Sciascia su culminación.
España como problema
No olvidemos la tesis ya clásica de Enzensberger y otros que han señalado el origen español de la Camorra como un sistema paralelo y clandestino de distribución de recursos que florece allí donde ciertas funciones sociales no están suficientemente atendidas por el Estado capitalista, que tampoco puede o quiere imponer la ley del todo. Luego los italoamericanos exportaron el modelo de negocio a Chicago, Nueva York, Atlantic City o Nueva Jersey con el éxito conocido en novelas, películas memorables y series de HBO. Fuera del subgénero mafioso, pero sin salir de Estados Unidos, cabe recordar que la gran aportación –aparte de la estilística– de Hammett y Chandler al canon detectivesco consistió precisamente en la introducción de un propósito de denuncia, pues las víctimas no son ya únicamente de un asesino más o menos sofisticado sino de todo un entramado social injusto que premia con el medro la corrupción de policías, políticos y empresarios, mientras que mantener un código ético solo reporta soledad personal y penuria económica.
Un fenómeno parecido ocurría entretanto al otro lado del Atlántico. El genial aforista colombiano Nicolás Gómez Dávila, frente al indigenismo incipiente, no culpaba a España de haber colonizado el vergel suramericano, sino de haberlo colonizado tan mal: “La mejor crítica de la colonización española son las repúblicas suramericanas”. Y comparaba los resultados en limpieza cívica que exhibían los países de la Commonwealth, por donde había pisado la bota británica, con la yuxtaposición de satrapías en las que se habla el español. No es una visión demasiado amable con España, pero el hecho de que la novela de dictador –con el precedente canónico que según la crítica sienta el Tirano Banderas de Valle– se convirtiese en un género casi autóctono desde Panamá hasta Tierra de Fuego parece refrendar su amarga constatación. De toda la narrativa de Vargas Llosa, un autor que ha consagrado a la degeneración de la política buena parte de su obra de ficción, acaso sea Conversación en La Catedral la novela que mejor nos pasea por las simas de general indignidad que propicia todo régimen tiránico y corrompido.
Es significativo que Cervantes, la mayor gloria de las letras españolas, cediese en vida a la tentación de la picaresca
La descomposición de toda superestructura política suele abonar una exuberante floración literaria. Sea porque el fin de la censura suelta las lenguas reprimidas, sea porque en el fango se revela con más plasticidad la naturaleza humana, no podemos olvidar las gestas narrativas de heroicos disidentes soviéticos como Solzhenitsyn o Vasili Grossman desde la óptica realista, o las de Bulgákov o Voinóvich desde la paródica. No se trata solo literatura testimonial, sino de verdaderos informes sobre la vivencia humana bajo el máximo grado de corrupción (lingüística, económica, ética, estética…) jamás alcanzado. Con parecida chapucería aunque menor crueldad cursó el estertor entre elegíaco y bufo del Imperio austrohúngaro, tan formidablemente retratado por Joseph Roth, o por el desopilante Jaroslav Hašek de Las aventuras del buen soldado Švejk. Y la literatura poscolonial ha seguido arrojando frutos de denuncia escalofriante en Oriente Medio y en África.
Nuestro país afronta, si no una genuina descomposición, como poco una olorosa catarsis, y nadie puede discutir la oportunidad de conceder a Rafael Chirbes, novelista ácido del pelotazo inmobiliario, el último Nacional de Narrativa (¡y sin devolverlo!). Lo que está claro es que la corrupción, como buen excremento, resulta un abono excelente para la fertilidad de la imaginación.
JORGE BUSTOS (@jorgebustos1)
En la imagen superior, un momento del montaje de “Pluto” representado en el Festival de Mérida 2014, en versión de Emilio Hernández dirigida por Magüi Mira (foto: Festival de Mérida / Jero Morales). Una versión de este artículo aparece publicada en el Extra de Navidad 2014, número 258, de la Revista LEER. Disponible en quioscos y librerías y en el Quiosco Cultural de ARCE (suscríbete).