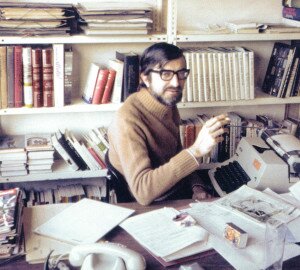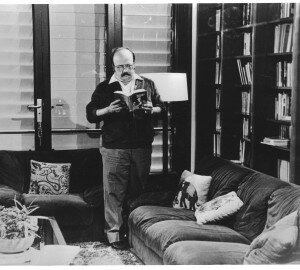EN FEBRERO DE 1984 DEJÉ DE VIVIR EN BARCELONA. Desde entonces he pasado por Liubliana, Trieste, Pescara y Trento, ciudades todas ellas en las que he residido por un tiempo largo sin acabar nunca de echar raíces en ninguna parte. Para colmo no he vuelto a casa más que por breves periodos vacacionales y eso ha comportado un creciente alejamiento y desarraigo. Me doy cuenta de que a mis cincuenta y cinco años y pico soy, de hecho, ya más de fuera que de dentro; algo que quizás no me da demasiada autoridad para interferir ni opinar en nada de casa nostra. Me ayuda, eso sí, a poder sobrellevar con estoicismo la lectura de la prensa diaria de mi tierra y a seguir los reportajes que se emiten por sus emisoras de radio y canales televisivos, interponiendo parecida pantalla anímica –un italiano cuenta con el lujo verbal de poder recurrir al sustantivo estraneità, concepto que no acierto nunca a trasvasar a mi lengua– a la que interpondría al asomarme, con un océano de por medio, a las menudas vicisitudes de las poblaciones de la remota isla de Groenlandia.
 Por el camino he ido perdiéndoles la pista a numerosos parientes y conocidos con los que ya no tenía nada de qué hablar, ni tampoco nada de que discutir. Y aun así he llegado a envidiar su entusiasmo, esa capacidad festiva para adherirse a las consignas patrióticas y fundirse de ese modo con la colectividad. En mi caso no lo he conseguido. Ni tampoco logro ahora desembarazarme de ese lastre de pesimismo que me agobia al enredarme una y mil veces en el cliché tramposo de la “decadencia de los tiempos actuales”. Pero cómo no caer en lugares comunes cuando evoco, por evocar una de las realidades que a mi más próxima me resultaba hasta hace poco tiempo, el barrio de la Sagrada Familia de antaño y compararlo con el que contemplo en este otoño plomizo de 2014. Al barrio se le conocía entonces, ocho años antes de la celebración de los Juegos Olímpicos, con el nombre de poblet y ese apelativo (por añadidura con cariñoso diminutivo, un rasgo morfológico infrecuente en catalán) lo dice prácticamente todo; es hoy, en cambio, un distrito de mercenarios y contrabandistas al servicio de la pela foránea. Nada que objetar, pues tal vez sea el dinero un objetivo existencial tan digno como alcanzar la fama o perseguir memoria póstuma.
Por el camino he ido perdiéndoles la pista a numerosos parientes y conocidos con los que ya no tenía nada de qué hablar, ni tampoco nada de que discutir. Y aun así he llegado a envidiar su entusiasmo, esa capacidad festiva para adherirse a las consignas patrióticas y fundirse de ese modo con la colectividad. En mi caso no lo he conseguido. Ni tampoco logro ahora desembarazarme de ese lastre de pesimismo que me agobia al enredarme una y mil veces en el cliché tramposo de la “decadencia de los tiempos actuales”. Pero cómo no caer en lugares comunes cuando evoco, por evocar una de las realidades que a mi más próxima me resultaba hasta hace poco tiempo, el barrio de la Sagrada Familia de antaño y compararlo con el que contemplo en este otoño plomizo de 2014. Al barrio se le conocía entonces, ocho años antes de la celebración de los Juegos Olímpicos, con el nombre de poblet y ese apelativo (por añadidura con cariñoso diminutivo, un rasgo morfológico infrecuente en catalán) lo dice prácticamente todo; es hoy, en cambio, un distrito de mercenarios y contrabandistas al servicio de la pela foránea. Nada que objetar, pues tal vez sea el dinero un objetivo existencial tan digno como alcanzar la fama o perseguir memoria póstuma.
Es apenas un cordel deshilachado lo que me vincula a mi lugar de origen, y menos aún cuanto me amarra al Trentino adoptivo
Siento, con todo, un desasosiego que me abruma al saber que las cosas pudieran haber sido hoy muy distintas. Para constatarlo bastaría montarse en el primer vuelo con destino a Londres, metrópoli cuyas neblinas apestan intensamente a libra esterlina, y callejear de un extremo a otro de la capital. Me asusta entonces pensar qué hubiéramos sido capaces de proyectar con barrios como el de Bloomsbury y con recoletos parques urbanos como el de St. George’s Gardens. Lo adivino, pues para algo me ha servido haber visto cómo las han gastado durante décadas nuestros urbanistas en la costa catalana, en las ciudades y en los pueblos rurales del interior que, como dice un buen amigo, sólo han logrado conservar la belleza de sus antiguos topónimos.
 Mis amigos catalanes… se cuentan hoy con los dedos de una sola mano. Cuando pongo pie en Barcelona no tengo ni necesidad de echar mano de agenda, pues me sé de memoria aquel par de números de teléfono. Admiro su capacidad de resistencia, pues de haber permanecido allí tal vez yo hubiera sido de los que se sumaron a la bandada desde la primera hora. Temo que a estas alturas de mi vida estaría la barandilla del balcón de mi apartamento envuelta en la senyera, colgaría una bufanda con los colores blaugrana en el perchero que hay en el vestíbulo de entrada y, en la puerta trasera del automóvil, luciría gallarda la pegatina que reproduce el consabido borriquillo.
Mis amigos catalanes… se cuentan hoy con los dedos de una sola mano. Cuando pongo pie en Barcelona no tengo ni necesidad de echar mano de agenda, pues me sé de memoria aquel par de números de teléfono. Admiro su capacidad de resistencia, pues de haber permanecido allí tal vez yo hubiera sido de los que se sumaron a la bandada desde la primera hora. Temo que a estas alturas de mi vida estaría la barandilla del balcón de mi apartamento envuelta en la senyera, colgaría una bufanda con los colores blaugrana en el perchero que hay en el vestíbulo de entrada y, en la puerta trasera del automóvil, luciría gallarda la pegatina que reproduce el consabido borriquillo.
A menudo me he parado a pensar a qué disciplina, a que modalidad de ejercicios espirituales hubiera debido someterme para lograr permanecer pegado a la orilla y evitar así ser engullido por el remolino. Me veo entonces recién levantado de la cama, legañoso y despeinado, todavía en pijama, infundiéndome ánimos delante del espejo y repitiendo en voz alta una especie de cantinela que ojala que poseyera la magia de un sortilegio: “No. Hoy tampoco sucumbiré”.
Es apenas un cordel deshilachado lo que me vincula a mi lugar de origen, y menos aún cuanto me mantiene amarrado al Trentino adoptivo. Pero no me siento solo, ni tampoco desorientado. Poco a poco, palabra tras palabra, línea tras línea, página tras página, volumen tras volumen, ha ido creciendo mi vecindad alternativa. En dicha Republica literaria, las celdas contiguas se han ido poblando y animando a remolque de las afinidades electivas. La lluvia amarilla ha terminado emparejándose con Pedro Páramo. El Alburquerque de El balcón en invierno comparte ahora espacio estanteril con el Erto de Fantasmas de piedra. Procedente de los rellanos más altos rueda por las escaleras ese lied schubertiano que, de manera ininterrumpida, el pelmazo de Hans Castorp escucha hasta la saciedad. Y agravan mi persistente dolor de cabeza los consiguientes golpetazos que Ulrich –que tanto debiera empeñarse ahora en cumplir con los objetivos de la Acción Paralela que le marcaron las autoridades de Kakania― da con los nudillos en la pared divisoria para intentar persuadir a su vecino de que, de una vez por todas, debiera bajar el volumen del gramófono. Y todo ello ante el pasmo del sinólogo Peter Kien, incapaz de concentrarse esta madrugada en conjeturar una hipótesis plausible que le permita reemplazar la cadena de sinsentidos textuales y variantes erróneas que ha documentado para cierto lugar critico de un manuscrito anónimo cuya transmisión arranca en la dinastía Tang. Mientras tanto se que el teniente Giovanni Drogo permanecerá impasible en su puesto, contemplando desde la azotea la quieta línea del horizonte a la luz de la luna llena, velando por todos nosotros.
Aspiro a compartir el Paraíso con la extravagante vecindad alternativa de mi República literaria, ajenos a fanfarrias patrioteras y a la esclavitud de las lenguas
 Constituyen estos inquilinos extravagantes y solitarios mi única parentela. Son los que me han formado, bajo cuya tutela he ido madurando y quienes han logrado impedir, hasta el día de hoy, que sucumbiera a la fuerza de la bandada que remonta el vuelo para caer acto seguido sobre un nuevo campo de trigo que poder esquilmar. Aspiro un día a merecer el privilegio de compartir el Paraíso con Elías Canetti, Julio Llamazares, Dino Buzzati, Robert Musil, Mauro Corona, Luis Landero, Juan Rulfo y Thomas Mann. Indiferentes a las fanfarrias patrioteras y liberados por fin de la esclavitud de las lenguas. Pero me temo que ni el Paraíso, ni el Infierno, ni el Purgatorio, ni el Limbo existen y que tan solo me quedará, en los días finales, el consolatorio goce de estar triste. Ojala que para entonces las modestas ambiciones que agitan a quienes viven en las poblaciones de la remota isla de Groenlandia, y a las que hoy en día tanto espacio conceden los medios de información de mi tierra, no hayan sido más que una mala pesadilla que se repitió pertinaz durante unas pocas noches, pero que al cabo fue humo y quedo en nada.
Constituyen estos inquilinos extravagantes y solitarios mi única parentela. Son los que me han formado, bajo cuya tutela he ido madurando y quienes han logrado impedir, hasta el día de hoy, que sucumbiera a la fuerza de la bandada que remonta el vuelo para caer acto seguido sobre un nuevo campo de trigo que poder esquilmar. Aspiro un día a merecer el privilegio de compartir el Paraíso con Elías Canetti, Julio Llamazares, Dino Buzzati, Robert Musil, Mauro Corona, Luis Landero, Juan Rulfo y Thomas Mann. Indiferentes a las fanfarrias patrioteras y liberados por fin de la esclavitud de las lenguas. Pero me temo que ni el Paraíso, ni el Infierno, ni el Purgatorio, ni el Limbo existen y que tan solo me quedará, en los días finales, el consolatorio goce de estar triste. Ojala que para entonces las modestas ambiciones que agitan a quienes viven en las poblaciones de la remota isla de Groenlandia, y a las que hoy en día tanto espacio conceden los medios de información de mi tierra, no hayan sido más que una mala pesadilla que se repitió pertinaz durante unas pocas noches, pero que al cabo fue humo y quedo en nada.
JORDI CANALS PIÑAS es profesor agregado en el departamento de Filosofía y Letras de la Universidad de Trento.
 Una versión de este artículo ha sido publicada en el número de octubre de 2014, 256, de la edición impresa de la Revista LEER. Cómpralo en quioscos y librerías, o mejor aún, suscríbete.
Una versión de este artículo ha sido publicada en el número de octubre de 2014, 256, de la edición impresa de la Revista LEER. Cómpralo en quioscos y librerías, o mejor aún, suscríbete.