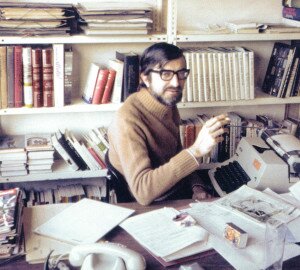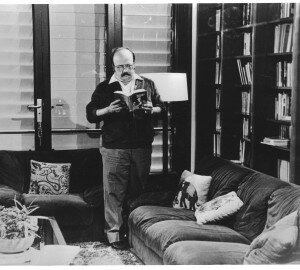Matute, entre el bosque y el desván
Hay quien más que lector es acumulador de experiencias lectoras y quiere devorar todo lo que se publique de un determinado narrador, sin importarle que la obra en cuestión esté o no terminada. Y es ahí donde las editoriales, a veces sin distinguir ganga de filón, aprovechan para escarbar en los archivos póstumos de autores consagrados y saciar el ansia de estudiosos del proceso de escritura o simples lectores. Ésa es una de las reflexiones que puede traer a colación la edición de la última novela de Ana María Matute, Demonios familiares: si la idolofagia termina siendo respetuosa con la voluntad de escritores como Nabokov, Kafka, Dickens, Proust, Henry James, Jaroslav Hašek o Bolaño o si no es más que voluntad de exprimir ese filón antes de que se apaguen los ecos del autor. Gracias a la falta de tacto de hijos, hermanos, esposas y albaceas pudimos comprobar que el autor de Lolita exterminaba las huellas de las frases que no le convencían, quizá por exceso de celo de su prestigio como escritor; aprendimos que un amigo no siempre es el más fiel custodio de nuestras últimas voluntades si entre ellas está la de destruir obras como El castillo; y pudimos disfrutar de las jocosas andanzas por las trincheras del soldado Švejk.
Sea ansia por dar a la luz todo vestigio del escritor, necesidad perentoria de la familia o cualquier otro motivo secreto, lo cierto es que la temporada de otoño se abre con dos piezas inacabadas: la novela de Ana María Matute y las treinta páginas de un manuscrito de José Saramago, Alabardas, con una historia que ha debido aderezarse gracias a las firmas de otros ilustres como Roberto Saviano, Laura Restrepo, Mia Couto, Gonzalo M. Tavares y Henning Mankell, además de las ilustraciones de Günter Grass para dar fuste a esta novela en ciernes sobre el tráfico de armas.
Obra arrancada a los últimos vértigos que asediaban a la autora, las confidencias de Eva suenan a los demonios de Matute
Inconclusa pero plena
Decía Ana María Matute que de niña fue la copista de su madre; ahora en sus últimos días ella había recurrido a María Paz Ortuño para llevar adelante estos Demonios familiares que quería quitarse de encima, porque no quería “quedarse con un libro entre pecho y espalda”. Una obra inconclusa –“arrancada” a los vértigos que asediaban a la autora en los últimos tiempos–, no para Pere Gimferrer, quien considera posee plenitud estética y que es “un paso más allá” que diría Madre, la figura de la abuela, una de las presencias invisibles en la novela junto a la de Fermín, el hijo muerto. A través esos ojos inquisitivos que se clavan desde un lienzo en Eva, la protagonista de la historia, siente el peso de la conciencia sobre sí. La joven se nos presenta recién rescatada de la quema del convento por su padre, un coronel retirado que tiene en Yago a su brazo ejecutor y confidente sin palabras.
Muchas son las confidencias de Eva que nos suenan a demonios de la autora barcelonesa, como cuando dice “estar domesticada”, una en su reclusión conventual, la otra en un matrimonio fracasado, del que ambas huyen, lo que supone el despertar de la culpa, ese género tan Matute. Eva se desnuda en la toma de posesión de su casa, abandonando su tosca ropa interior, en una escena que supone el reencuentro con el hogar que dejó un año antes, cuando ingresó en el convento y el descubrimiento del propio yo, de su belleza, como ella misma reconoce al recordar que “soy guapa”, era algo que tuvo prohibido decir, pensar. Desde este despojamiento, tenemos un personaje que afirma arrastrar su propia vida y que ha convertido lo que era temor respetuoso en rencor y tedio vasto tras este encierro iniciático. El aburrimiento se percibe como un sentimiento destructor, generador del cambio de perspectiva de la protagonista que en este tiempo ha dejado de ver el convento como aquel lugar que conservaba en la memoria de sus días de colegiala.
La muchacha emprende el camino al autoconocimiento a partir de una circunstancia dramática, siendo consciente de ser una desconocida para ella misma, frente a una figura paterna, la del Coronel, que se encastilla en su “no ha pasado nada” y en sus gritos nocturnos, con la excusa de oír llorar a un niño. Matute se permite el guiño a Los soldados lloran de noche de Salvatore Quasimodo para desenmascar a este pusilánime disfrazado de valiente en las tertulias de La Bandera del casino y amparado en ese espejo desde el que observa parapetado la realidad. Rinde seguramente homenaje a García Márquez con este coronel varado en sus mapas de guerra con los que cartografiar inmisericorde la muerte de otros. Como él, Eva cuenta con su estrategia de escapatoria desdoblada en dos frentes: el desván, que podría guardar el fantasma de la niña encerrada –la Ana María de su infancia que terminó por adorar el supuesto castigo del desván– o la adolescente que no supo huir más que de la mano de las monjas, y el bosque, espacio de calma y refugio, a pesar de los siniestros ruidos de guerra que amenazan a lo lejos.
Las urgencias vitales transforman a la muchacha de emociones contenidas en una mujer dispuesta a afrontar la cruda realidad
Afecto entre fogones
Aquella niña tímida, prisionera, demasiado sola y vigilada siempre, se encuentra con que no sabe lo que es querer, con la conciencia clara de que ha llegado la hora de despertar, aunque sea en una casa descrita en una perpetua siesta espesa. Es el momento del retorno a la normalidad que nunca vivió: la de no pedir permisos para ser como su fuero interno le pedía, llenando el gran vacío de quien ha sentido pasar la vida alrededor como un espectro más de la casa. Atrás quedan los años inútiles de flores desfallecientes y secretos guardados hasta pudrirse. En este teatrillo de la familia, Magdalena, la cocinera, ejerce como pilar de estabilidad de la casa, poniendo luz sobre las tinieblas de hipocresía –“¿Por qué en esta casa todo se guarda en secreto hasta que se pudre y ya nada tiene remedio?”– al revelarle a Eva la verdadera identidad de Yago, hijo ilegítimo del Coronel y por tanto hermanastro suyo. El suyo es el verdadero regazo materno para Eva, que como Ana María Matute busca el calor del afecto entre los fogones.
El mundo queda emborronado tras los cristales de la casa, probablemente muy similar a la de los veraneos de la escritora en Mansilla de la Sierra (La Rioja), o eso asegura la narradora, pese a que la inminencia de la contienda y el tiempo se hacen presentes imponiendo su ritmo en la vida de Eva. Porque si el silencio fue la conversación más apasionada entre padre e hija, el paso de la senectud por el primero, desmitificando la figura inconmovible y férrea, y de las urgencias de la vida por la otra, transforman a esta muchacha de aliento y emociones contenidos en una mujer dispuesta a olvidar la tristeza y a enfrentar la realidad en toda su crudeza. Para colaborar en ese brusco despertar aparece su amiga de la infancia, Jovita, embarazada de Berni, un hosco voluntario del que no tiene noticia y con el que Eva se topará malherido en una de sus escapadas al bosque. Allí, conminada a guardar nuevamente un secreto por su hermano Yago, ayudará a salvar al piloto, custodiándolo en ese espacio de intimidad que es para ella el desván y abriendo la puerta a vivencias que pondrán a prueba los sentimientos fraternos junto a un estímulo desconocido, el amor, y con él a la traición de la amistad.
ALICIA GONZÁLEZ
 DEMONIOS FAMILIARES
Ana María Matute
Destino, Barcelona, 2014
182 páginas. 20 euros
Una versión de esta reseña ha sido publicada en el número de octubre de 2014, 256, de la edición impresa de la Revista LEER. Cómpralo en quioscos y librerías, en el Quiosco Cultural de ARCE o, mejor aún, suscríbete.
DEMONIOS FAMILIARES
Ana María Matute
Destino, Barcelona, 2014
182 páginas. 20 euros
Una versión de esta reseña ha sido publicada en el número de octubre de 2014, 256, de la edición impresa de la Revista LEER. Cómpralo en quioscos y librerías, en el Quiosco Cultural de ARCE o, mejor aún, suscríbete.
Para saber más: