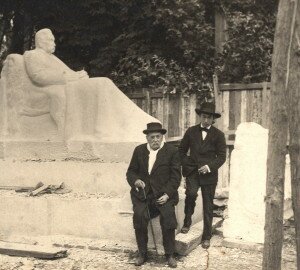Dylan, la forja del alma americana
El chiste era inevitable: al premio Nobel le dieron el Bob Dylan. Lo explicó Leonard Cohen durante la presentación de su último y magnífico disco, You Want It Darker: premiar al autor de Idiot Wind equivale a condecorar al Everest por ser la montaña más alta.
El chiste era inevitable: al premio Nobel le dieron el Bob Dylan. Lo explicó Leonard Cohen durante la presentación de su último y magnífico disco, You Want It Darker: premiar al autor de Idiot Wind equivale a condecorar al Everest por ser la montaña más alta. Una decisión acaso inútil por obvia. ¿Qué tal si en 2017 premiamos a la Gran Muralla China? Claro que la obviedad no fue tal para muchos, desconcertados, desmelenados a favor y en contra de un premio cuyos márgenes (en puridad) sólo corresponde acotar a los académicos suecos. ¿Es literatura la escritura de David Simon en The Wire o la de David Milch en Deadwood? ¿Periodistas como Ryszard Kapuściński o Gay Talese hubieran podido ganarlo? ¿Sería un disparate haber premiado en su día a Nelson Cavaquinho, Santos Discépolo o José Alfredo Jiménez?
Con independencia de lo que opine cada uno, qué hilaridad, qué vergüenza ajena, qué rubor y qué ternura, qué honda tristeza provocaba la lectura de los aspavientos que proliferaron en los medios de comunicación españoles. Que si Philip Roth o Haruki Murakami lo merecían más, y no por su condición de escribas convencionales frente a la heterodoxia de celebrar a un compositor, sino porque su obra es culturalmente más relevante. O porque son, uf, alta cultura, cultura con pedigrí, cultura para gente culta que respira y mea cultismos, frente a la cultura de baja estofa, la cultura de la chusma, la cultura de uñas azules… la cultura popular.
En serio, ¿qué desayuna esta gente? ¡Quiero probar sus drogas! Quiero sentarme frente al teclado deslenguado, desinhibido, desharrapado y desencuadernado cual niño celeste y facturar textos como lo suyos, puro dadaísmo, Burroughs automático para pontificar con la audacia que otorga la ignorancia y obviar cuestiones tan básicas como que, un suponer, Roth trató el naufragio de los 60 en Pastoral americana, mientras que Bob Dylan fue uno sus principales desencadenantes. Es admirable retratar con ojo insuperable una época, pero amigo, que tus palabras fueran las responsables, siquiera en parte, de que esa época evolucionara de una u otra forma, y que los cambios a los que nos referimos tengan que ver con la lucha por los derechos civiles o la revolución sexual, pues, en fin, digamos que separa a unos y otros.
Poderoso médium
Richard Ford, a su llegada a España para recoger el premio Príncipe de Asturias de las Letras 2016, calificó la decisión del Nobel de “maravillosa”, al tiempo que destacó que “Dylan influyó en todos nosotros”. Algo que podría suscribir Sam Shepard, que coescribió junto a Dylan la canción Brownsville Girl (aunque recomiendo encarecidamente que busquen la primera demo, titulada New Danville Girl, fechada en 1984, y muy superior a la versión que apareció en 1986), siguió al trovador durante la gira de 1975, la legendaria Rolling Thunder Revue, y publicó un libro, The Rolling Thunder Logbook, donde leemos que “el mito es un médium poderoso porque se dirige a las emociones en vez de al cerebro. Nos arrastra a zonas de misterio. Es peligroso creer en algunos mitos, pero otros tienen la capacidad de cambiarnos por dentro, aunque sólo sea por un minuto o dos. Dylan crea una atmósfera mítica en la tierra que nos rodea. La tierra que caminamos a diario y que no vemos hasta que alguien es capaz de mostrárnosla”. “Es un trovador al viejo estilo”, escribe Colm Tóibín nada más conocer la noticia, “un cantor de la verdad, una voz lírica. Es inteligente, siempre está listo para cambiar, es sabio y listo. Sus rimas suelen ser sublimes, tiene actitud. Es la América real, y Walt Whitman, Emily Dickinson y Wallace Stevens estarían encantados. Por no hablar de Woody Guthrie”. El crítico y poeta Craig Morgan Teicher, en las páginas del New Republic, afirma que su “comentario favorito sobre el Nobel a Dylan es del poeta Matthew Zapruder, que en respuesta a la gente que protestaba porque Dylan no es un poeta escribió en Facebook: «Ok, estoy de acuerdo, no es poesía, pero es que ¡ESTO NO ES EL PREMIO NOBEL DE POESÍA!»”.

Ah, la procelosa discusión respecto a qué es y qué no es literatura. La Academia, en la voz de su secretaria permanente, Sara Danius, dejó muy claro que le concedió el premio por “por haber creado nuevas formas de expresión poética en la gran tradición de la canción americana”. “¿Bob Dylan es un poeta?”, se pregunta Morgan, “No, no lo creo. Pero su trabajo es literatura. Sí, absolutamente, y de eso trata el Nobel. Su producción artística figura entre los hitos literarios de nuestro tiempo, y eso incluye la música para acompañar las letras, puesto que las letras, exentas, no son poesía”. Poco después lo compara con Homero. Algo que también ha hecho Salman Rushdie: en el principio la poesía nació para ser cantada, y muchos de los mecanismos internos del poema en papel, ritmo, métrica, etcétera, delatan sus orígenes.
Nadie puede discutir la cataclismática influencia de Bob Dylan, y no sólo social e histórica (“tal vez ningún artista vivo ha forjado el alma americana, o explorado sus profundidades, tan profundamente”, Morgan Teicher), sino puramente musical y, sí, literaria.
Musical: puso en órbita el llamado folk, bebiendo de Woody Guthrie y Leadbelly; del blues de Robert Johnson y el country de Hank Williams; a su vera nació el folk rock (muchos de los grandes éxitos de Peter, Paul & Mary y, atención, los Byrds son versiones de canciones suyas); publicó el primer disco doble de la historia (Blonde on Blonde); espoleó a los Beatles (Sgt. Peppers) y los Beach Boys (Pet Sounds) a explorar las oportunidades del vinilo, que a partir de Blonde on Blonde pasaba a ser algo más que un mero recopilatorio de canciones; facilitó el acercamiento entre las tribus del rock y el country, con lo que abona el terreno para mil aventuras y el nacimiento del country-rock; es el responsable máximo de que Leonard Cohen, Neil Young, Tom Waits, Bruce Springsteen, Joni Mitchell y Townes Van Zandt, y Francesco de Gregori, y Joaquín Sabina, y mil más, cogieran una guitarra; la llamada Americana, ese género a caballo del rock, el blues y el country, hoy floreciente, también tiene un padre, Bob Dylan, y un disco madre, las Basement Tapes, las cintas del sótano, que grabó junto a The Band en 1967; suyo es el que considera mejor disco de la era rock dedicado a una ruptura sentimental, Blood on the Tracks, de 1974; sus trabajos de la etapa cristiana, en especial Slow Train Coming, de 1978, sembraron el desconcierto entre no pocos de sus fans, poco amigos del adoctrinamiento religioso, y hoy son considerados como clásicos indisputables del gospel, bien que un gospel sui géneris…
El ‘Big Bang’ del rock
¿Y lo literario? Hasta que él llegó el rock y el pop trataban, en general, de cuitas amorosas y/o usaban unos medios expresivos demasiado pobres. “Me quiere / no me quiere”. “She loves you, yeah, yeah, yeah”. A partir de sus discos, del 63 en adelante, el Big Bang: el rock descubre que existe toda una panoplia de asuntos que tratar, que en las canciones puede convivir la indagación amorosa con el lenguaje político, el experimentalismo o las vanguardias. No sólo el rock. La música popular al completo, del llamado American Songbook –que la irrupción de Dylan entierra– al flamenco (Veneno, Pata Negra) recibirá su influjo. Es la distancia que va de la, por otro lado espléndida, I’ve Got You Under My Skin, de Cole Porter:
Te llevo bajo mi piel / tan profundo en mi corazón / que realmente eres parte de mí / He tratado de no ceder / me he dicho que esta relación nunca terminará bien / así que por qué debería de resistirme, cuando bien sé querida / que te llevo bajo mi piel.
La distancia, decía, que va de ahí a A hard rain’s a-gonna fall: (uso aquí la estupenda traducción de Javier Ortiz para una imprescindible conferencia que dio sobre Dylan):
Regreso antes de que la lluvia empiece a caer, / caminaré hasta lo más hondo del bosque más abrupto y sombrío, / donde abunda la gente con las manos vacías, / donde las bolas de veneno inundan las aguas, / donde el hogar del valle parece una sucia y húmeda prisión, / donde el rostro del verdugo está siempre bien tapado, / donde el hambre es odiosa, donde las almas están olvidadas, / donde el color el negro y el número nada, / y lo diré, y lo pensaré, y lo hablaré, y lo respiraré, / y lo mostraré desde la montaña para que todas las almas lo vean, / y luego me asentaré en el océano hasta que comience a hundirme, / pero, antes de cantarla, me aprenderé bien mi canción, / y es que es fuerte, muy fuerte, / es muy fuerte la lluvia que va a descargarse.
Sir Christopher Ricks, catedrático jubilado de la universidad de Oxford autor de Bob Dylan’s Visions of Sin, un abrumador tratado sobre las letras del cantautor, y también de reconocidos ensayos sobre Milton, Keats y Eliot, no duda en situarlo a la altura de estos. También alerta del peligro que encierra equiparar la letra de una canción con un poema: “El arte dylanita, como el de cualquiera que se dedique a escribir canciones, necesita de la partitura y la interpretación para desarrollar todo su potencial. Interprete genial, Dylan está en el negocio y el juego de enfrentar el tempo y la rima. Las cadencias, la forma de cantar, el drapeado rítmico, no hacen superior a la canción sobre el poema: sólo sitúan en otros rincones sus poderes”.
No es (solo) poesía
De ahí que tampoco salgan bien parados los comentaristas extáticos, los fans acríticos ¡y los colegas de oficio! que se felicitaron por el premio y no ven ningún problema en que hablemos de Bob Dylan como poeta y dejemos fuera sus otros poderes. Gente que celebra el galardón y baila sobre las excelsas virtudes del letrista por antonomasia, mientras ignora de forma consciente las advertencias del propio Dylan: “En cualquier caso lo único que importa es la canción, no el sonido. Sólo me importa la musicalidad. Las letras sólo las considero en tanto que pueda cantarlas. Es la música contra la que cantas las palabras la que realmente importa. Escribo letras porque necesito algo para cantar. Es la diferencia entre las palabras en el papel y la canción. La canción desaparece en el aire, el papel permanece” (Newsweek, 1968). Pero Bob no sería Bob, la esfinge, el gran burlón, si no hubiera afirmado también esto: “Me considero un poeta, y sólo después un músico” (Melody Maker, 1978). O bien, “Las melodías no importan, tío, importan las palabras” (entrevistado por Anthony Scaduto para su seminal libro Bob Dylan, 1971).
Resumiendo: Bob Dylan no es un poeta, por más que su escritura reviente de hallazgos poéticos de primer orden. Aunque sus metáforas sean de una originalidad y una fuerza que aplastan. Aunque sus textos viajen a lomos de una alucinante capacidad rítmica y tiren coces multicolores de mula eléctrica. Aunque en sus canciones haya referencias constantes, enseñanzas, relecturas, guiños, collages y puestas al día de Homero y Safo, el Eclesiastés y los Evangelios, el Apocalipsis y la Torá, Shakespeare y Verlaine y Baudelaire, los discursos de Lincoln y los viejos periódicos que daban cuenta de la Guerra de Secesión; aunque, por poner un ejemplo, sólo en una canción suya, cualquiera, la breve y menor I Dreamed I Saw St. Augustine, el estudioso Alessandro Carrera, profesor de la Universidad de Houston, encuentre versos que aluden a San Agustín, aunque podría tratarse de Agustín de Canterbury, a Big Brown, un mendigo que interpretaba monólogos en Washington Square en el Greenwich Village, a principios de los 60, a Joe Hill, la canción de 1936 de Earl Robinson y Alfred Hayes que honraba a Joe Hill, el sindicalista de Workers of the World fusilado en 1915, a Marcos 5,41 y Lucas 8,54, a la primera Epístola a los Corintios 13,12… y, ya digo, hablamos de una cancioncita menor, y aunque en realidad el laberíntico y endemoniado juego de referencias cruzadas, que puede pasar de la épica construcción de la presa Hoover al Santo Job y de un clásico oscuro del rythm and blues a una expresión del sur, una alusión a la fundación del país, un pasaje de Petrarca o una línea de Chuck Berry, nunca caiga en el simple funambulismo. Dylan sabe cómo emocionar y, a menudo, sus textos resuenan con el eco de campana de un desatado Whitman. Son letras, además, sazonadas de humor. A veces delicado y otras grueso. Y a medida que quemaba etapas han pasado de mostrar la huella de los beats y la ascendencia simbolista a la intrincada sencillez de las Basement Tapes, pura arqueología, o las técnicas cubistas de Tangled Up in Blue, que cuenta una historia de amor y pérdida mezclando los planos temporales.

Pero son y siguen siendo canciones. ¿Literatura? Sí, claro, por supuesto. Pero literatura que brilla y quema mucho más al acercarse al micrófono: porque, y esa otra, nadie frasea como Bob Dylan. El dueño de un portentoso decidor, por usar la afortunada expresión de Sabina, con el que revolucionó los parámetros de la canción popular a principios de los 60, al demostrar que lo de menos era estar en posesión de una voz, digamos, bonita, y que hoy, con la garganta arrasada por décadas de nicotina y conciertos, entrega dos discos en los que versionea a Frank Sinatra, Shadows in the Night y Fallen Angels, y, tahúr de tahúres, no sólo sale vivo del empeño sino que lo hace suyo de tal forma que reduce a ceniza todos esos discos preciosistas en los que los Rod Stewart y las Diana Krall del mundo han dilapidado el repertorio de Bing Crosby y Cía. a base de inyectarle melaza y recursos mil veces vistos.
Incomprensión patria
A uno, en fin, no le queda otro remedio que rematar hablando de España. Ya sabemos que aquí las circunstancias históricas conspiraron contra la llegada del rock and roll. En los 60 era imposible conseguir discos de Dylan en España. Durante años, el jefe de la delegación de su disquera, o sea, el tipo que decía qué se importaba y qué no, era un famoso presentador de televisión especializado en copla. También es legendaria la anécdota que explica los antecedentes profesionales del crítico de rock más influyente que tenemos, Diego A. Manrique. Lo contaba él mismo en una entrevista que le hicieron Julio Tovar y Ricardo Jonás G. para Jot Down:
–¿Cómo llegas a colaborar en ‘Triunfo’?
–¡Pues mandando una carta! Es absolutamente asombrosa la inocencia de aquellos tiempos. En el año 72 empezaron a publicar bastantes artículos sobre la contracultura a raíz de un viaje que organizó Bocaccio a California con toda la Gauche Divine.
– Es difícil imaginar a Rosa Regàs hippie.
– No sé si fue Regàs, pero Montalbán y otros escribían sobre la contracultura en California y era asombroso, acojonante, no tenían ni puta idea. Entonces mandé una carta a ‘Triunfo’ diciendo que era una vergüenza que este movimiento (el rock) no estuviera siendo cubierto de una forma seria. Me respondieron con una carta diciendo “Si Vd. puede hacerlo mejor, mándenos un artículo“. Y así fue, directamente.
Dirán que transcurrieron cuarenta años, que de aquella indigencia cultural viajamos a una cierta normalidad que nos homogeniza con el resto de Europa, que del tipismo español y la larga noche franquista quedan jirones y que cualquiera con un mínimo de curiosidad puede acceder no ya a los discos de Bob Dylan sino también a una panoplia de traducciones de sus letras, biografías, revistas especializadas y ensayos. Es posible, pero cómo no sonrojarse leyendo las memeces de unos columnistas apopléjicos en cuanto alguien menciona al cantautor de Duluth. Cómo no pellizcarse ante los rebuznos de unos contertulios que, literalmente, no tienen ni puta idea de lo que hablan. Enternece la facilidad con la que pontifican e imaginamos que va en el sueldo. Hay que barrer lo que el jefe del programa ordene, rebañar la noticia, fardar y repartir rebuznos. Da igual que el orden del día incluya el último partido del Real Madrid, la confirmación de las ondas gravitacionales o, sí, la concesión del premio Nobel de Literatura a un tipo que en 1965 publicó una canción, Ballad of a Thin Man, que les encaja como guante a medida o falo acoplado a sus blancas y blandas posaderas.
Has estado con catedráticos / Y a todos ellos les gustaba tu aspecto / Con grandes abogados debatiste sobre leprosos y criminales / Te has empapado de todos los libros de F. Scott Fitzgerald / Eres un buen lector, todo el mundo lo sabe / Pero algo está pasando y tú no sabes qué es / ¿Verdad, Mr. Jones?
Olvidemos la miseria de unos cronistas que vienen a ser el equivalente de aquellos listos que decían que el cine no es arte, o esos otros que crucificaban a Alfred Hitchcock por comercial y a John Ford por reaccionario. Especulemos con la razón última por la que el Nobel recayó en un tipo tan huraño como genial, y tan audaz como a menudo incomprensible. Hubiera quedado raro premiar en su día a Picasso. Por mucho que con su arte crease “nuevas formas de expresión poética en la gran tradición de la pintura”. Tampoco colaba dárselo a Chaplin, que vale, sí, escribía sus guiones, pero al que recordamos, primeramente, como héroe del cine mudo. Perdieron el tren de Borges, Kafka, Proust y Joyce. Del siglo XX, y a esa semejante altura sólo quedaba nuestro hombre. Si en tantas ocasiones hicieron el ridículo, y si su premio aspira a entronizar gigantes, con Bob Dylan encontraron su última bala. Bien es cierto que de un calibre tan grueso que supera en mucho la dimensión del premio, pero eso lo saben ellos: poesía o canción, literatura o rock and roll, pasarán mil años y del Nobel no se acordarán ni las cucarachas. Los discos de Dylan, por el contrario, seguirán ahí. Como En busca del tiempo perdido, las grabaciones de Louis Armstrong o La quimera del oro. Sopla un sol helado y el viento abrasador arranca las medallas allá arriba, en la cumbre del Everest.
JULIO VALDEÓN BLANCO
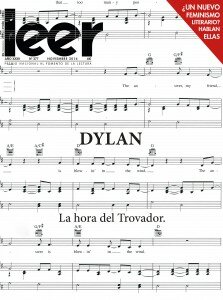 Una versión de este artículo fue publicada en el número de noviembre de 2016, 277, de la Revista LEER.
Una versión de este artículo fue publicada en el número de noviembre de 2016, 277, de la Revista LEER.