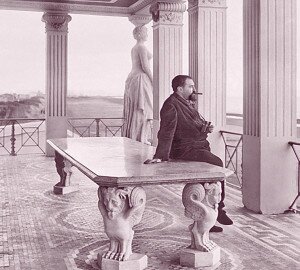La viruela fue la enfermedad del siglo de las luces, la tuberculosis empañó el XIX… Todas ellas han sido erradicadas o domeñadas mientras la pandemia del siglo XXI es, desde luego, la vejez, y la falta de frescura de lo añejo se contagia a las artes, incluida la literatura. A los autores les hace falta mucho talento y personalidad para resistir –o imponerse– a un entramado donde la cifra es lo de más y el fundamento lo de menos. En España, entre la pacatería y la imitación, la cosa está complicada. La literatura infantil y juvenil (LIJ) ha vivido en nuestro país varias etapas felices y ahora, agotadas las rentas, entra en una hora de la verdad. Pero el acervo es generoso y variado, y fructifica en algunas realidades presentes que desafían la hegemonía de historias y sagas importadas.
Agárrense que esto también va de recordar nombres borrados con demasiada despreocupación en Celtiberia, destino del que se libró Ana María Matute, cuyas historias tienen la dosis justa de inocencia y crueldad para despistar a todas las censuras posibles. Mas antes de aterrizar en el presente hagamos un pequeño repaso de nuestra fauna literaria. Antes de que nos colonizara Geronimo Stilton ya teníamos al fatuo Ratón Pérez que, para entretener al niño Alfonso XIII, se sacó de la manga el avispado padre Coloma (tan jesuita como nuestro actual Papa). Aquel rey lleva décadas criando malvas pero el ratón, más longevo que el de La Milla Verde, sigue en la confitería de la calle Arenal, desde donde ha sido contratado para realizar aventuras cinematográficas e incluso un doodle de Google. Luego tenemos la colección pulga de Calleja donde tantos escritores se pagaron las lentejas versionando cuentos con tino y desatino, y la Segunda República le perteneció a la malévola chiquillería de Elena Fortún, genio de la incorreción en las series de Celia, Matonkikí y Cuchifritín.
La cantera de Doncel
Llegó el franquismo y hubo desde el brillo melancólico de Antoñita la fantástica de Borita Casas al fino Sebastián Sorribas con su clásico El Zoo de Pitus o los atrevidos experimentos de la editorial Doncel que, en pleno paternalcaudillismo estaba más preocupada por mostrar el mundo y alimentar la fantasía que loar las glorias petardas de la España triunfal. Ciertos falangistas tenían su pizca futurista, es decir, de modernidad, y eso se nota. Por aquellas páginas espejearon Dardo, el caballo del bosque de Rafael Morales; el pícaro espacial Marsuf a quien el Tuf de George R. R. Martin tanto debe aunque no lo sepa porque Tomás Salvador, además de todo un personaje, es uno de nuestros rarísimos escritores de ciencia ficción.
Con su magro estilo, el grande y olvidado José María Sánchez Silva practica la risa en llanto con el estremecedor Marcelino Pan y Vino
 En Doncel también yace el grande y olvidado José María Sánchez Silva que, con su magro estilo, practica la risa en llanto a través del estremecedor Marcelino Pan y Vino, donde un Cristo velazqueño cumple el deseo del pequeño huérfano de conocer a su madre y a la de su amigo de madera… en la otra vida, aunque Jesús se guarde este detalle en la herida del costado. Silva tenía una brizna de Esopo entre los clavos y le nació la burrita Non, torturado reverso de Platero, el poderoso Trueno, digno mulo de batalla ciego, veterano de las guerras del 98, o Josefina, la ballena de tamaño cambiante, tan ligera como un globo y que dormía en un vaso junto a su amigo Santi y llegó a protagonizar una famosa serie de anime. Silva es el único escritor español que ha ganado el Andersen, el Nobel infantil, y dado el injusto limbo que le envuelve quizás fuera un crimen mayor que su colaboración en el filme Franco, ese hombre y su ferviente catolicismo.
En Doncel también yace el grande y olvidado José María Sánchez Silva que, con su magro estilo, practica la risa en llanto a través del estremecedor Marcelino Pan y Vino, donde un Cristo velazqueño cumple el deseo del pequeño huérfano de conocer a su madre y a la de su amigo de madera… en la otra vida, aunque Jesús se guarde este detalle en la herida del costado. Silva tenía una brizna de Esopo entre los clavos y le nació la burrita Non, torturado reverso de Platero, el poderoso Trueno, digno mulo de batalla ciego, veterano de las guerras del 98, o Josefina, la ballena de tamaño cambiante, tan ligera como un globo y que dormía en un vaso junto a su amigo Santi y llegó a protagonizar una famosa serie de anime. Silva es el único escritor español que ha ganado el Andersen, el Nobel infantil, y dado el injusto limbo que le envuelve quizás fuera un crimen mayor que su colaboración en el filme Franco, ese hombre y su ferviente catolicismo.
La transición y aledaños nos trajo a María Luisa Gefaell y Las hadas de Villaviciosa de Odón, a la vejada e imitada Gloria Fuertes, a Las tres mellizas de Roser Capdevilla, y mantuvo a los incombustibles Vázquez Figueroa, Montserrat del Amo y José Luis Olaizola, a la genial colección de Barco de Vapor con Fray Perico y el Pirata Garrapata de Juan Muñoz Martín, a la jugosa Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite o a Bea la Anguila de María Isabel Molina, donde las princesas se enamoran de dragones y las anguilas se hacen sabias: un canto del cisne del bachillerato clásico antes de la ESO y su basura superflua.
Hartazgos y esperanzas
“Las sagas agotan intelectualmente y económicamente a niños y adultos, pero son muy rentables para escritores y editoriales. A ver si termina esta moda y se escribe pensando en el libro único y no en la trilogía o la cuatrilogía… que la mayoría de las veces se limita a estirar la historia, como muchas series”, escribía un indignado y anónimo usuario de internet al calor de un artículo publicado el pasado julio en El País sobre la caída de las ventas de la LIJ mientras los lectores se hacían eco de los bajos sueldos, el alto precio de los libros y la vigencia de los clásicos de toda la vida. A tenor de la cantidad de blogs sobre libros en nuestra red, machacando quizás justamente la tarea de los periodistas culturales, de la gente joven que viaja con un libro o un kindle en el trasporte público y del trasiego en las bibliotecas, es evidente que aquí se lee; que no se compre es otra historia que incumbe a los amos del negocio y a sus cuadras de autores.
Volviendo a la LIJ, rosa enferma y protagonista de este reportaje, que quede claro que de todo tiene que haber en la viña de la letra impresa y digital, desde experimentos transmedia como el interesante Odio el rosa de Ana Alonso y Javier Pelegrín a series como Guardianes del Sueño de Ruiz e Hinojo (La Galera), que tiene lejana inspiración en el Origen de los Guardianes, o la nueva serie Secret Academy en Montena y del barcelonés Palmiola de la que no se sabe el porqué de ese título en inglés
Autores como Diego Arboleda se saltan el rollazo de las recomendaciones por edades que intentan reventar los placeres del no comprender

El mundo ya se ha globalizado, quizás se hayan difuminado las fronteras pero… ¿no somos un poco víctimas de las franquicias literarias? En Reino Unido tienen a Tolkien, Lewis, Kingsley, Carroll, y nosotros pasamos de nuestra propia identidad, más prosaica en fantasías, eso sí, y vamos construyendo otra con Olvidado Rey Gudú de la Matute, la imbatible Laura Gallego y sus Memorias de Idhún y todoooos esos mundos descafeinadamente fantásticos a lo Tolkien pero que tienen su bien ganado público. Allá salen con la chick lit y el young adult y nosotros tenemos a Esther Sanz, que al menos hace trascurrir en Soria El bosque de los corazones dormidos, y a Blue Jeans, nuestro Moccia particular pero con olor a calimocho y tortilla. Las editoriales buscan la réplica del éxito en serie y, entre col y col, cuela alguna lechuga que se salta el rollazo de las recomendaciones por edades que intentan reventar los placeres del “no comprender” que tanto alivian, al revelarse, la maduración. Prohibido leer a Lewis Carroll de Diego Arboleda y Raúl Sagospe (Anaya), flamante Premio Nacional, o la maliciosa El único y verdadero rey del bosque de Barrenetxea (A buen paso) son un buen ejemplo. Pero quizás quien mejor haya asimilado las virtudes de los narradores de siempre sea J. L. Badal, hombre orquesta con una pizca de cuentacuentos buhonero y otra de la locura del mundodisco de Terry Pratchett. Su prosa pesa en el buen sentido porque sus personajes saltan de las páginas y, aunque a veces el fondo de la historia se le difumine, es tal su pasión, buen gusto y humor que despierta una constelación de sensaciones donde el escalofrío de placer, la risa, el terror y la sorpresa se agitan y hacen que el lector viaje y se conmueva.
Y un último apunte: la ilustración crece y crece como el hongo del kéfir lo que no hace más infantiles a los libros sino el doble de disfrutables. Donde hay diversidad hay esperanza. A devorar libros que lectores ávidos hacen buena literatura.
ADA DEL MORAL
Una versión de este artículo fue publicado en el número de septiembre de 2014, 255, de la edición impresa de la Revista LEER (cómpralo en el Quiosco Cultural de ARCE, o mejor aún, suscríbete).