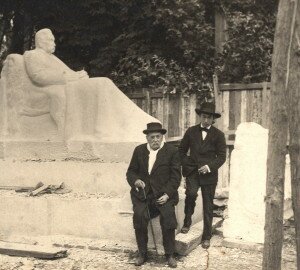Un poeta sin generación
Luego de tantos juegos para aplazar la muerte, “jocs per ajornar la mort”, por decirlo con el verso de su admirado Joan Vinyoli, acaba de irse el poeta Juan Luis Panero. Desde hace años vivía retirado en el pueblo gerundense de Torroella de Montgrí, al margen de todo, de las miserias de la vida literaria y de las propias familiares. De algunas de ellas alardeó, de modo inteligente y cínico, es decir, haciendo teatro, en El desencanto, la película que hizo de los Panero un espectáculo que trascendió la literatura para convertir a esa familia de grandes escritores en uno de los fenómenos sociológicos más curiosos de la Transición (véanse los números 190 y 191 de Leer).
Pero, como en todo espectáculo que se precie, con aquel memorable filme de Chávarri llegó también la trivialización. Se trivializó, sobre todo, la figura del padre, Leopoldo Panero, condenado al infierno de los poetas franquistas, hasta el punto de convertirlo en el chivo expiatorio de la literatura producida durante aquel régimen. En la Historia (deleznable y estalinista) de la literatura fascista española, de Julio Rodríguez, puede verse la semblanza de muchos poetas, novelistas y ensayistas que fueron bastante más franquistas de lo que lo fue Panero pero que murieron en olor de santidad democrática solo por haber desaparecido a su debido tiempo, es decir, ya viejos y con la conciencia bien descargada y redimida.
Traigo esto a colación, porque en cuantas semblanzas necrológicas de Juan Luis se han publicado durante los días que han seguido a su muerte no ha faltado la ya cansina referencia al padre como el poeta oficial del franquismo. Y lo señalo también porque de esa banalización no se han salvado tampoco ni Leopoldo María, todo un espectáculo lírico y patético en sí mismo, ni el propio Juan Luis, cuya obra literaria, seria y rigurosa como pocas, para nada se compadece con la imagen histriónica que ofreció tanto en El desencanto como en la frustrada segunda parte de Ricardo Franco, Después de tantos años. Él mismo lo deja meridianamente claro en su libro de ensayos, Los mitos y las máscaras (1994), al considerar ambos filmes como meros rituales de máscaras y cuestionar, por tanto, su valor documental, pues que “testimonian poco, bastante menos que algunos poemas”. Busquemos, pues, al verdadero Juan Luis Panero no en aquellas anecdóticas actuaciones, cuando se vestía de cowboy o remedaba la voz de Jorge Luis Borges, sino en su palabra poética, o sea, en su verdad.

Juan Luis Panero debería haber entrado con todos los honores en la emblemática antología de José María Castellet, Nueve novísimos. Por edad, por su modo renovador de afrontar el lenguaje frente al sermo vulgaris de la poesía social, por su formación cosmopolita, pródiga en lecturas, y hasta por la inspiración veneciana de bastantes de sus poemas, Juan Luis hubiera merecido un hueco en aquella histórica colección. Sin embargo, el crítico catalán se inclinó por su hermano Leopoldo María, el último poète maudit, como se le ha definido hasta el hartazgo. Cierto es que dos Panero entre los nueve novísimos hubieran desequilibrado aquel afortunado invento, pero no es menos cierto que la decisión hubiera sido más acertada. El tiempo ha demostrado que, fuera de tres o cuatro nombres importantes, el resto de los incluidos ha desaparecido del panorama lírico contemporáneo.
Las posiciones marginales tienen, sin embargo, su contrapartida favorable, pues sirven para afianzar la individualidad, la independencia, también el escepticismo. En varias ocasiones Juan Luis Panero declaró estar convencido de que su generación era infinitamente inferior a la de los 50 (Gil de Biedma, Valente, Costafreda, Brines, Ferrater…). Tal vez por ello buscó consuelo en otras literaturas. La anglosajona le complacía en extremo, tal vez por haber tenido la oportunidad de conocer de niño nada menos que a T.S. Eliot, como recuerda en uno de sus mejores poemas, “Galería de fantasmas”:
Da las buenas tardes al señor Eliot –mi padre y aquel educado espantapájaros, sentados en sus butacas de cuero, hablando en un extraño idioma–, en el 102 de Eaton Square. Londres 1947.
En aquella época su padre ejercía de director del Instituto de España en la capital del Támesis, y se dedicaba a traducir, en compañía de Dámaso Alonso y José Antonio Muñoz Rojas, al propio Eliot.
Fue también por esos años cuando Juan Luis conoció también al ya poéticamente sajonizado Cernuda, el poeta español a quien más admiró, a veces con una devoción en exceso mimética, como lo prueban estos versos sacados al azar de su primer libro, A través del tiempo: “La raza de mirada vacuna y altanero gesto / cuyo esplendor tantas voces cantaron […]”; “Terribles son las palabras de los amantes / cuando llega la desolada hora de la separación”; “Dura ha de ser la vida para ti, / que a una extraña honradez sacrificaste tus creencias”. De Cernuda aprendió Panero una doble lección: estética, que le permitió domar el estilo, rehuyendo el preciosismo verbal a que tan dado ha sido nuestra poesía desde el Barroco a las vanguardias; y también ética, en cuanto vida ejemplar –“la soledad de la inteligencia”, en sus propias palabras–, merecedora por ella de permanente recordación: “Que esa presencia, esa memoria me acompañen / hasta el día en que sean reflejo fiel, / testimonio inútil de un sueño derrotado / y una mano cierre mis ojos para siempre”.
No deja de ser curioso que, para ejemplificar la unión de vida y poesía en Cernuda, se valiera Juan Luis del impresionante verso de la Epístola moral a Fabio –“iguala con la vida el pensamiento”– que su padre parafraseó ad nauseam en poemas y ensayos. No en balde, Leopoldo Panero había descubierto, mucho antes que el poeta sevillano, a los románticos ingleses –Keats, Shelley, Wordsworth–, en los que aprendió el tono conversacional del verso y, desde luego, el sentido moral que toda poesía que se precie debe alentar, en cuanto “criticism of life” –en la definición de un Arnold–, y que en España contaba con una tradición arraigada de signo estoico, de Jorge Manrique a Antonio Machado. Aun cuando Juan Luis abominaba de todo moralismo, su poesía no es, en el fondo, sino una grave reflexión ética sobre el paso inexorable del tiempo, la sensación de fracaso, el sentimiento de melancolía y la fascinación por la muerte; una muerte contemplada, eso sí –y es esta una diferencia radical con la posición de su padre–, al margen de todo trascendentalismo religioso.

Desolación y melancolía
Los títulos de sus libros resumen bien esa tópica: A través del tiempo (1968), Los trucos de la muerte (1975), Desapariciones y fracasos (1978), Antes que llegue la noche (1985), Galería de fantasmas (1988), Los viajes sin fin (1993), Enigmas y despedidas (1999). Raro es el poema que no tiene como referente otro poema, una novela, una obra teatral, una pintura, una película, un hecho histórico… Como ya se ha dicho, buscó fuera sus fuentes inspiradoras –Ezra Pound, Scott Fitzgerald, Pessoa, Kavafis, Camus– y de dentro sólo apreció casos excepcionales: Valente, del que terminaría renegando; su propio padre, al que dedicó una sentida elegía “al llegar el cuarto aniversario” de su muerte y, por supuesto, Cernuda, presencia explícita e implícita en los versos blancos y libres del primer poemario:
Duro ha de ser para tu cuerpo ver morir el deseo, la juventud, todo aquello que fuiste, y buscar sin pasión tu reposo en la sorda ternura de lo débil, en la gris destrucción que alguna vez amaste.
En Los trucos de la muerte incide en esta misma temática pero de un modo más desgarrado, tal vez por su estancia prolongada en países como Colombia o México. El libro convoca las presencias de quienes gustaron de jugar con la muerte, como Hemingway, Trakl, Crane, Montherlant, Lowry… El imaginario mexicano, con sus macabras querencias, termina por imponerse en los momentos más inspirados:
Cuando tocas la copa de cristal, tocas la muerte, en el tequila transparente, en el mezcal amargo, bebes la muerte, en tu frente y en mis manos, en los ojos que miran, un desierto se agrieta con muñones de muerte.
A la poesía de Malcolm Lowry –insignificante, desde luego, al lado de sus novelas– volvió en los últimos años con su traducción de El trueno más allá del Popocatépetl.
El pesimismo arrecia en el poemario siguiente, de título desolador, Desapariciones y fracasos. El viejo Pound, olvidado de todos en su rincón de Venecia, se yergue como otro “alto ejemplo” de grandeza moral ante la adversidad, del poder de la escritura sobre la muerte:
porque no conozco otro medio, a excepción del suicidio –innecesario es un poema como un cadáver–, para dar testimonio de nada a nadie, del mundo que contemplo, de esta vida, de su horror gastado y cotidiano.
En este y otros libros Juan Luis poetiza el mundo imaginario del desencanto, las grandes familias rotas –él las conocía bien por parte de padre y madre–, los ambientes de decadencia… Corre por estos versos un aire chejoviano, como de fin de siglo, tal como recrea en un poema homenaje al que fuera su amigo, el director José Luis Alonso, primer gran intérprete de Chéjov en la escena española.
En todos esos registros, aunque ya sin novedades destacables, incide el último poemario de Juan Luis Panero: Enigmas y despedidas. Su título no puede ser más concluyente. El tono elegíaco se intensifica en la evocación de algunos grandes latinoamericanos –Rulfo, Borges–, pero también de algunos menos conocidos, como Pedro Gómez Valderrama o Gastón Baquero; otra herencia de su padre, más amado que odiado, en mi opinión. Y, al final, un epitafio, también marca de la casa, con remate garcilasiano incluido:
Después de sucios tratos y mentiras, de gestos a destiempo y de palabras –irreales palabras ilusorias–, sólo un testamento de ceniza que el viento mueve, esparce y desordena.
JAVIER HUERTA CALVO
Este artículo fue publicado originalmente en el número 247 de la Revista LEER, correspondiente al mes de noviembre de 2013 (compra la versión digital o mejor aún, suscríbete).