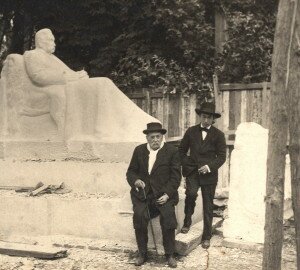Hay una anécdota significativa de Salvador Dalí. Ocurrió durante el primer viaje que hizo a EEUU. Viajaba en barco, con su mujer. Huían de una Europa empobrecida. Se puede imaginar a Dalí, sin salir del camarote en toda la travesía, rememorando los días de su llegada a la Residencia de Estudiantes con su legendaria reticencia a salir de su habitación y mezclarse con los otros residentes. Lorca se dio enseguida cuenta de aquello, y se las arregló para entrar en contacto con aquel catalán raro que vestía como un artista del siglo XIX, con chalina y lazo en el cuello. Lorca prefería sus bombachos con sus calcetines altos. El encierro de Dalí le hizo gracia a Lorca, y también a Buñuel, y los dos decidieron encerrarse junto con aquel tímido compañero en su habitación y no salir de ella en varios días. Sin comida ni bebida, pedían auxilio por la ventana a los que por debajo pasaban. Se autodenominaron “náufragos”.
En ese cuarto del que no quería salir, Dalí seguramente tejía unos sueños que luego se convertían en acciones casi desesperadas. Pero estábamos en el barco que llegó a los muelles de Nueva York con la extraña pareja. Dalí fantaseaba con que la prensa le estuviera esperando en el muelle, y estaba listo para las preguntas y las fotos de los periodistas. Cuando el barco aseguró las amarras y bajó la pasarela, Dalí subió a cubierta dispuesto a responder todas las preguntas. Allá abajo, en el muelle, estaban ellos, los periodistas, con sus cámaras y sus cuadernos. Solo que no le estaban esperando a él. Esperaban a un actor secundario, del que Dalí que ni siquiera sabía el nombre. Entonces, sin tiempo para la desilusión, volvió al camarote y decidió rápidamente hacer algo: cogió una barra de pan duro, se la ató encima de la cabeza y volvió a salir. Pero algo más pasó: caía una lluvia fina y el pan se fue reblandeciendo. Cuando le tocó bajar por la pasarela, el pan se había curvado y caía blando sobre sus orejas. Y fue en ese momento, cuando la barra de pan mojada en la cabeza y el desprecio de los periodistas se fusionó, cuando, contaba, se le ocurrió la idea de pintar objetos blandos.
Dalí era así, aparentemente anecdótico pero profundamente freudiano. Una mezcla similar a la que se da en el escritor hoy en Haruki Murakami, quien ha contado muchas veces que decidió ser novelista en el preciso instante en el que un bateador de los Swallows, Dave Hilton, golpeó la pelota en el estadio Jingu de Tokio bajo su mirada desde la grada. El bate golpeó la bola y Murakami decidió su futuro y el de la literatura japonesa y global. ¡Toc! Dalí y Murakami son hombres de epifanías y poseen como tales dos dones a los que todo artista contemporáneo aspira: la conexión con el subconsciente y la relación directa con las masas. Todo artista y quizá todo político.
Las epifanías de Dalí eran arte profundamente contemporáneo. Sin embargo, su obra no lo era tanto al ser objetual ya que una de las características del arte contemporáneo ha sido ir deformando la dimensión material hasta llegar a perderla. En España, esta pérdida de la materialidad todavía asusta. Se podría decir incluso más. La inmaterialidad del arte contemporáneo se ha convertido en un tabú en España, un tabú que es como esas anclas de capa que se usan en los barcos para ralentizarlos y sortear los temporales.
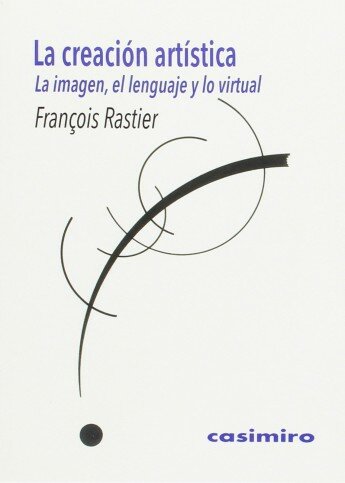 Es difícil todavía escapar en nuestra sociedad de las críticas populares al arte contemporáneo. El “eso lo haría un niño” o “¿Y eso es arte, poner en una esquina un montón de plumas?” (usamos plumas a modo de ejemplo, pero estamos también pensando en una exposición concreta) son comentarios comunes. No entramos siquiera en la idea del ready made o la performance, basta con algunos ejemplos menos comprometedores. Pero, quizá lo que diferencia el Sur de Europa de otros países es que ni siquiera las críticas cultas reconocen o dan espacio suficiente al arte contemporáneo. No es que lo critiquen, el ataque es ciertamente más sutil. Simplemente no creen en él.
Es difícil todavía escapar en nuestra sociedad de las críticas populares al arte contemporáneo. El “eso lo haría un niño” o “¿Y eso es arte, poner en una esquina un montón de plumas?” (usamos plumas a modo de ejemplo, pero estamos también pensando en una exposición concreta) son comentarios comunes. No entramos siquiera en la idea del ready made o la performance, basta con algunos ejemplos menos comprometedores. Pero, quizá lo que diferencia el Sur de Europa de otros países es que ni siquiera las críticas cultas reconocen o dan espacio suficiente al arte contemporáneo. No es que lo critiquen, el ataque es ciertamente más sutil. Simplemente no creen en él.
La objetualidad del arte parece haberse parado en Picasso para algunos y para otros en Barceló. La sutilidad asomó ligeramente en Sicilia, pero más como ligereza que como inmaterialidad. El arte en España tiene que tener materia, carnaza, si no, no es arte. Tiene que haber mezcla de barro dolor y lágrimas. Cemento y acero. Piedra. Y si esa materialidad desaparece o mengua, se tiene que compensar con un discurso opaco, sin rumbo, solipsista y simplemente huero. Pero, de una forma u otra, la cosa artística tiene que tener peso. Y así, la oquedad, el vacío, se trasladan muchas veces al discurso sobre el arte, en vez de quedarse en el arte, donde las vanguardias y definitivamente el Zen en los 60 lo pusieron. El arte contemporáneo es un abrazo al vacío y seguramente Suzuki y Rauschenberg hicieron más por ese vacío que cientos de pintores y artistas anteriores.
Hay que considerar que las sutilezas semánticas y contextuales de Duchamp habían pasado antes sin pena ni gloria por la península Ibérica. Quizás la escasez material e intelectual de la posguerra nos llevó a eso. A evitar el vacío y buscar lo tangible. O quizá fuera algo más ibérico, la tendencia común a la anécdota, a la broma, al chascarrillo daliniano, buñuelesco, lorquiano. Quizá nuestro arte contemporáneo se haya ido por allí, por una calle que es escenario y que ha quitado sentido a la intimidad de la galería. En el sur, o calle o museo, pero nada intermedio, nada de coleccionistas, de aficionados, de pequeñas galerías activas con seguidores. O casi.
Tres libros, tres conceptos
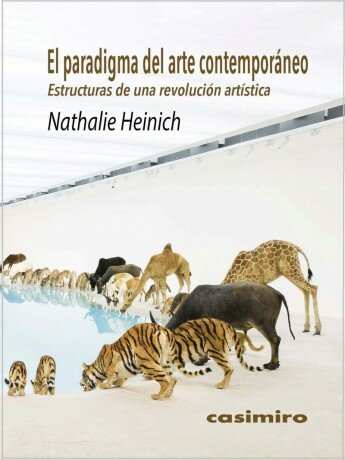 La editorial Casimiro ha publicado en España recientemente tres libros muy interesantes: El paradigma del arte contemporáneo de Nathalie Heinich, La creación artística de François Rastier y Genealogías curatoriales editado por Xavier Bassas. El primero de ellos debería ser lectura recomendada no ya en los departamentos de arte de nuestras universidades, sino en los colegios. Es ameno pero informativo y serio, a la manera anglosajona. En él, Heinich establece una cartografía del arte contemporáneo. No de sus nombres sino de sus conceptos, costumbres y manías. La autora corre tras un arte sin cuerpo que huye, y lo va acotando para poder dar forma a ese vacío. Habla de su singularidad, de sus límites, de la relación artista-coleccionista, de la inmaterialidad, de la importancia de la creación de un contexto que le de sentido, de la diversificación de los materiales cuando los hay y de los problemas que se derivan, del declive de lo plano, del estatus de la reproducción, de la presencia y ausencia del artista, de la importancia del discurso, de la importancia de las mediaciones y del papel del curador (horrible palabra donde las haya), de las nuevas formas de exponer y de coleccionar, de los apuros del conservador y del restaurador de ese arte contemporáneo, de la complejidad de los desplazamientos, de la globalización, del culto a la juventud y de las controversias alrededor de todo ello.
La editorial Casimiro ha publicado en España recientemente tres libros muy interesantes: El paradigma del arte contemporáneo de Nathalie Heinich, La creación artística de François Rastier y Genealogías curatoriales editado por Xavier Bassas. El primero de ellos debería ser lectura recomendada no ya en los departamentos de arte de nuestras universidades, sino en los colegios. Es ameno pero informativo y serio, a la manera anglosajona. En él, Heinich establece una cartografía del arte contemporáneo. No de sus nombres sino de sus conceptos, costumbres y manías. La autora corre tras un arte sin cuerpo que huye, y lo va acotando para poder dar forma a ese vacío. Habla de su singularidad, de sus límites, de la relación artista-coleccionista, de la inmaterialidad, de la importancia de la creación de un contexto que le de sentido, de la diversificación de los materiales cuando los hay y de los problemas que se derivan, del declive de lo plano, del estatus de la reproducción, de la presencia y ausencia del artista, de la importancia del discurso, de la importancia de las mediaciones y del papel del curador (horrible palabra donde las haya), de las nuevas formas de exponer y de coleccionar, de los apuros del conservador y del restaurador de ese arte contemporáneo, de la complejidad de los desplazamientos, de la globalización, del culto a la juventud y de las controversias alrededor de todo ello.
Para apreciar cualquier cosa, hay que comprenderla. Pero, ¿qué significa comprender algo? ¿Hay que hacerlo analítica o emocionalmente? La comprensión, ¿es identificación o algo muy diferente? Se diría que el espectador ibérico del arte, profesional incluido, busca muchas veces una identificación con el hecho artístico, en vez de su comprensión. Dice “no lo comprendo” cuando en realidad está queriendo decir “no me identifico con esto”. Volvemos a ese lado emocional y casi chusco. Alejado de la materia, el arte se convierte en un espejo raro, en el que es difícil verse. Pero, ¿por qué no intentar comprenderlo en vez de identificarse con él?
Dalí se dio muy bien cuenta de que el artista debía ser decorativo. Lo había empezado a ser ya en el siglo XIX, aunque en ese tiempo también el arte que ese artista producía debía serlo. Sin embargo, en el siglo XX se producirá una inversión: el artista debe ser decorativo, pero el arte debe dejar de serlo. Y ese cambio no fue del todo aceptado por Dalí (que ponía langostas en los teléfonos o huevos en las esquinas de su casa), ni por su gran discípulo Andy Warhol, que fotocopiaba retratos de Marilyn. El arte, a pesar de ellos dos, ya había pasado antes con Duchamp a la calidad de juego mental, de idea, de pensamiento. Todas estas son formas atormentadas de pedagogía. Tras dejar de ser caras (las caras se hallan recluidas en El Libro de las Caras, Facebook), el arte se ha convertido en lección. Warhol, bajo su peluca blanca, fue ya un maestro de enseñar a ver, quizá más con la cámara que con el papel. Una función pedagógica y reveladora que iguala el arte a las drogas o a las ceremonias religiosas.
JOSÉ PAZÓ
Una versión de este artículo fue originalmente publicada en el número 288, Extra de Navidad 2017, de la Revista LEER.