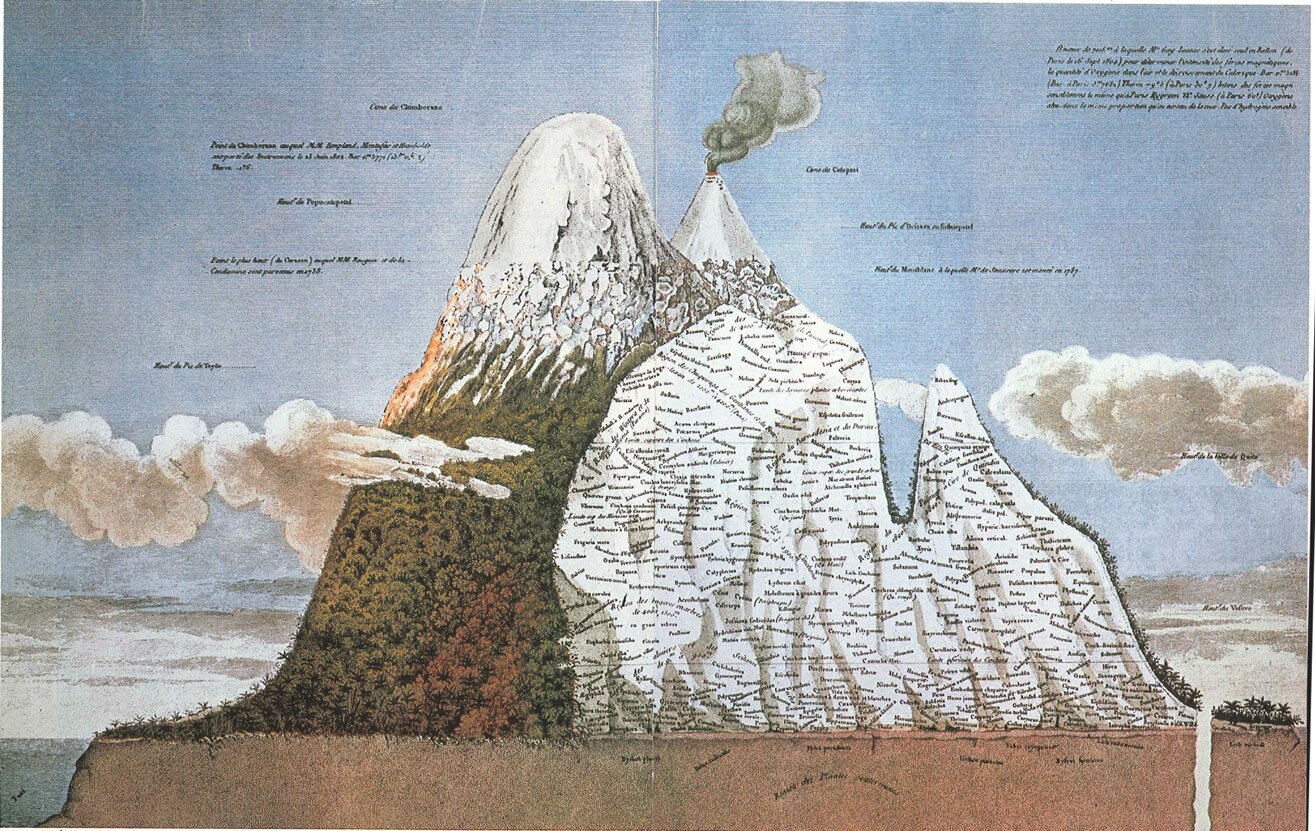Manuel Alcántara: la verdad y otras dudas
Último representante de aquel género que fundara su amigo González-Ruano, Manuel Alcántara es, con 90 años recién cumplidos, el articulista más veterano y más leído de la prensa española. Por FERNANDO PALMERO
“Me molesta que me digan que soy el decano de los columnistas, porque el de decano es un título que no se merece. Se parece al de mártir, y para ser un mártir no hace falta más que te maten. Tú no pones nada de tu parte. Para llegar a ser el decano lo único que hace falta es vivir mucho tiempo”. Me dijo una amiga que esa actitud le recordaba al Marco Aurelio de las Meditaciones, que no ponderaba tanto la vejez como la sabiduría y la inteligencia. De qué sirve envejecer, escribía el emperador filósofo en el tercero de sus libros, si le falta a uno “la facultad de disponer de sí mismo”. Y luego, leyendo algunos de los estudios que se han publicado sobre la obra de Manuel Alcántara, descubro que no son pocos los que han calificado de estoica su actitud y su escritura, que “se desliza sobre cierto senequismo machadiano”, como sentencia Teodoro León Gross, que es quien más lo ha estudiado y mejor lo conoce.
No hay muchos periodistas que puedan presumir de tener el Cavia, el Ruano y el Luca de Tena de periodismo. Hay quien te ha comparado con Larra.
Bueno, eso es una exageración de Teodoro León Gross, que sin embargo inventa una cosa sobre mí que luego le han copiado: la “persuasión ingeniosa”, dice. Yo sé que no todo es para reírse pero creo en la eficacia de la burla más que en la del insulto directo, como ocurre ahora con tanta frecuencia en la prensa. Yo lo he mirado todo a través de mis artículos con ironía y con piedad.
¿Tienes la sensación de que lo mejor de tu obra, como decía González Ruano de la suya, se ha ido diseminando por páginas que han servido luego para envolver unos zapatos o que, como escribió Umbral, “un columnista no es sino un hombre que se lleva flores a sí mismo todos los días, pues sabe que primero –en seguida– morirá su columna, y luego morirá él, si antes no muere su memoria”?
Sí, pero no lo lamento, porque yo entiendo la profesión (profesión viene de fe) como un carpintero, yo hago una mesa y me pongo muy contento si esa mesa sirve para que alguien ponga un vaso. No creo en la posteridad. Un escritor francés dijo: “por qué voy a hacer algo por pasar a la posteridad si la posteridad no ha hecho nunca nada por mí”. A mí me parece muy simple el señor que lo que quiere es dejar su nombre para las futuras generaciones, nadie deja nada, se extinguirá su memoria, a menos que sea Goethe o Cervantes. “Sólo lo fugitivo permanece y dura”, termina un verso de Quevedo, al que se cita mal reiteradamente. No es un encomio del periodismo, es una queja: hasta dónde hemos llegado, quiere decir Quevedo, que se hunde lo sustancial y sólo lo fugitivo permanece. En la memoria inmediata sí creo, que te recuerden algunos amigos. Mira…
…Y me lleva a un pasillo repleto de fotografías, de momentos intensos con sus amigos, Garci, por supuesto, por sus prólogos mutuos y pasiones compartidas durante tantos años, César (“es el máximo, él inventó el género y todos hemos aprendido de él”), Luis Rosales, Rafael Penagos, Gala, Gloria Fuertes, Tono (“un humorista y por lo tanto, un metafísico”), Pemán, el instante de cuando coincidió con Borges, las cuevas del Gijón, Umbral (“yo lo conocí cuando aún no estaba disfrazado de Paco Umbral, no llevaba bufanda y era un muchacho normal. Creo que ha sido el mejor de todos nosotros”), Cela, Mingote (“mira, ese es uno de sus dibujos hechos con café con leche”), Hierro o Gerardo Diego, que es el que dio la definición sobre el “oficio de ver” (“que dijo Góngora”, apostilla) que más le gusta, porque es el suyo, porque era el de Ruano: “El periodista es un salvador de instantes y un cantor de lo cotidiano”. Como ya le había contado a José Luis Peñalva (La vida a tragos, 2009) lo triste que es eso de ser el decano de los columnistas españoles, prefiero no recordarle que sus artículos, más de 20.000, llevan ya 60 años apareciendo ininterrumpidamente en la prensa, pero enseguida, después de servir un Larios con tónica, con el mar de su infancia que vemos calmado y frío en este principio de primavera en el Rincón de la Victoria, me dice: “Te descuidas y resulta que a los ochenta y muchos años eres el mayor de todos, sólo en edad, no en saber y en gobierno”. Hay modestia, claro, en sus palabras. Cualquiera que lea su columna diaria en la última página de alguno de los diarios del grupo Vocento, (El Norte de Castilla, el Ideal de Granada, El Correo de Bilbao, el Sur de Málaga, El Comercio de Gijón…) reconocerá todavía al columnista del Arriba de García Serrano (“Alcántara es la cortina liberal de Arriba”, dijo Fernández Miranda), de Pueblo, de Ya, de Época, aquel que nunca dejó de estar entre los grandes, entre Gómez de la Serna, Campmany, Anson o Emilio Romero, o al que inventó en España el nuevo periodismo con sus crónicas de boxeo en Marca. O al que prologó magistralmente las memorias de su amigo González Ruano.
¿Y las tuyas?
Lo he pensado, pero tendría que poner la verdad para divertirme y eso es muy difícil. La verdad y otras dudas, tituló su libro un poeta andaluz. No las haré nunca, y eso que yo tengo buena memoria. Mucha gente las escribe para confesar su vida parcialmente y defenderla o como venganza contra muchos contemporáneos. Ninguno de los dos géneros me seduce. Sobre todo, que a mí me gusta trabajar lo justo. Yo he escrito muchos artículos pero muchas veces me he definido como un trabajador fatigable, que es todo lo contrario de lo que dicen de mucha gente, como de Galdós, su ingente labor. Yo hubiera preferido ser, no ya Monterroso, pero sí Juan Rulfo, por ejemplo, que escribe sólo dos libritos muy cortos. Siempre he hecho cosas que pueda empezar y acabar en el mismo día, un poema, un soneto, un artículo. Ignacio Aldecoa, que fue muy amigo mío, me decía que la primera cualidad para ser un novelista es tener culo, o sea que hay que sentarse muchas horas todos los días y tener un programa. Eso a mí me horroriza.
Manuel Alcántara (Málaga, 1928) tiene la biblioteca repartida entre su casa de Madrid, a la que vuelve a menudo, la Fundación que lleva su nombre en Málaga y su casa del Rincón de la Victoria, junto al túnel del viejo tranvía que recorría toda la costa. Aún, cuenta con nostalgia, puede recordar al niño que fue cogiendo el tranvía de vuelta y chupándose las manos porque le gustaba el sabor del salitre. Las estanterías están llenas de recuerdos y de búhos, que los colecciona compulsivamente porque son, dice, seres que como a él les gusta la noche. Conocidas son sus costumbres (nunca se levanta antes del mediodía), heredadas de cuando, tras esperar al motorista de la censura que traía el nihil obstat de su artículo, se iba con sus compañeros de “generación etílica” a apurar las madrugadas recorriendo los bares de la capital. “El que bebe sin motivo, algún motivo tendrá”, dice que leyó una vez en La Codorniz. “Aunque el rey es el dry martini, yo soy muy ecléctico, a mí me gusta hasta una copa de Anís del Mono”. Y mientras nos sirve otro Larios con tónica husmeamos entre las estanterías: Obras Completas de Azaña, de Cernuda, de Borges, de Miguel Hernández, de Quevedo, de Machado, Azorín, su amigo Eugenio Montes, Camba, Valle-Inclán… “Yo hago algo necesario cuando tienes algunos miles de libros, que es ponerlos por orden alfabético, pero se me juntan, por ejemplo, Séneca con Simenon. He leído muy desordenadamente, aunque es la pasión más duradera que he tenido, la de la lectura, te acompaña toda la vida. Me gusta mucho más leer que escribir. En mi caso fue mucho antes la literatura que el periodismo, mi verdadera vocación fue la poesía, pero fíjate que nadie te concede que puedas hacer discretamente bien las dos cosas, los poetas dicen que soy un excelente articulista, y los articulistas dicen que soy un magnífico poeta. Pero mucho me temo que la poesía es un primer descubrimiento del mundo. Tengo poemas todavía guardados; antes de cascar quisiera publicar un libro de versos inéditos que tengo en el taller de reparaciones”.
Has publicado bastante poesía, has ganado el Nacional de Literatura con ‘Ciudad de entonces’ (1963), Mayte Martín ha musicado algunos de tus poemas en un disco conmovedor… ¿cuáles son tus referentes?
Desgraciadamente, a mí me han privado de mucha gente que habrían sido mis maestros inmediatos y mis amigos y que no nos dejaron descubrir hasta muy tarde. Y no lo digo como reproche a un tiempo, yo nunca he sido un disidente, soy agnóstico también en política y sabía que los ciclos históricos duran y que entonces teníamos para rato, pero por mi edad tenía derecho a haberlos conocido a todos, a los hermanos Machado, a Luis Cernuda… y lo único que me dejaron fue a Gerardo Diego y más tardíamente a Luis Rosales. Ten en cuenta que mi primer libro, en el año catapún, Manera de silencio, cuando no se podía hablar de Cernuda, incluye una cita de él. Y al día siguiente de morir, el mío fue el único artículo que salió en la prensa española, tuve que convence al director de Ya, que lo confundía con Neruda. Ese es un comunista, decía. “¡Cuánto penar para morirse uno!”, acaba un soneto Miguel Hernández, ¿te acuerdas?: “Umbrío por la pena, casi bruno, / porque la pena tizna cuando estalla, / donde yo no me hallo no se halla / hombre más apenado que ninguno”. Yo hice buenas migas con Pablo Neruda por vía etílica. En una cena en su casa me dio a probar unos vinos chilenos y al parecer acerté, le caí simpático, pero luego me hizo la pregunta más difícil que me han hecho nunca. Fíjate, hablaba suspirando, Federico era mi hermano y me lo mataron. Miguel era mi hijo, me lo mataron: ¿qué se puede pensar de un país que mata a sus poetas? No supe responderle.
¿Por qué crees que hay en tu poesía tanta presencia de la muerte?
Yo era muy niño cuando murió mi abuelo, por el que no tenía un especial cariño, estaba ya muy viejo, siempre en un sillón y casi no hablaba, y se presentaron en mi casa, porque antes la gente nacía y moría en su casa, los reverendos padres agustinos de mi colegio, que eran generalmente ágrafos, los reclutaban a lazo en tierras de Castilla, y dijeron, que venga el niño, y me obligaron a rezar un padrenuestro ante el cadáver, rodeado de vecinos. No lo recuerdo con dolor, sino por la vergüenza que me dio, me hizo ponerme de rodillas para dar ejemplo. La obsesión por la muerte es muy española. Agustín de Foxá decía: “Si la muerte tuviera nacionalidad, sería española”. Pero morirse es lo más gordo que nos pasa y acostumbrarse a la nada, al no ser, es muy difícil. Yo no le tengo miedo a la muerte y como no soy un creyente, digamos, sólo espero o la misericordia o la nada, y ninguna de las dos cosas me desagrada. Hay unos versos de don Antonio Machado, que dicen: “Dijo Dios: Brote la Nada. / Y alzó su mano derecha / hasta ocultar su mirada. / Y quedó la Nada hecha”. Es una contradicción, claro.
Se oscurece la tarde en el Rincón de la Victoria y Manuel Alcántara continúa hablando de poesía, de la “oscuridad voluntaria” de los nuevos poetas, que no hacen caso a Juan Ramón y su exigencia de “transparencia”, de su generación poética, la de los niños de guerra, la de Caballero Bonald y Fernando Quiñones, de Claudio Rodríguez, “el último de los grandes”, de Pemán y Ridruejo, dos grandes oradores, pero no como Cassius Clay, el mejor orador, dice, y recuerda su intervención tras el combate contra Cleveland Williams, que cubrió para Marca, desde la primera fila, “donde salpicaba la sangre”… Y salgo de su casa volviendo la cara hacia el balcón, desde donde se despide, y recuerdo su poema en la voz de Mayte Martín: “No pensar nunca en la muerte / y dejar irse las tardes / mirando cómo atardece. / Ver toda la mar enfrente / y no estar triste por nada / mientras el sol se arrepiente. / Y morirme de repente / el día menos pensado. / Ese en el que pienso siempre”.
FERNANDO PALMERO
Una versión de este artículo fue publicada en el número de mayo de 2013, 242, de la Revista LEER.