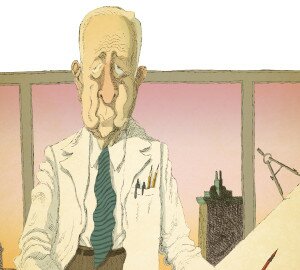Albiac: 11-M sin memoria
 En las primeras semanas de febrero, Fernando García Mozo recorría y documentaba para LEER los escenarios vinculados a la memoria del 11-M: los espacios ferroviarios donde tuvo lugar la masacre y los monumentos conmemorativos que recuerdan a las víctimas, los "ausentes" que ponen nombre al jardín del Retiro (arriba) plantado en su memoria. Una selección de su trabajo ilustra este artículo, la portada y las páginas del número de marzo de 2014 de LEER.
En las primeras semanas de febrero, Fernando García Mozo recorría y documentaba para LEER los escenarios vinculados a la memoria del 11-M: los espacios ferroviarios donde tuvo lugar la masacre y los monumentos conmemorativos que recuerdan a las víctimas, los "ausentes" que ponen nombre al jardín del Retiro (arriba) plantado en su memoria. Una selección de su trabajo ilustra este artículo, la portada y las páginas del número de marzo de 2014 de LEER.
La memoria rechaza las derrotas. Y las cobardías. Es parte del instinto de supervivencia humano. Uno puede llevar consigo sus tragedias: porque en la tragedia hay un componente moral y épico decisivo. Cuando Herodoto narra la muerte de los mejores de los griegos, bajo el mando de Leónidas, a manos de los persas, puede cerrar la derrota con una reflexión exaltante, la que figura en el monumento a sus héroes: “Cuatro mil peloponesios combatieron aquí contra tres millones de hombres. Paseante, ve a decir a los lacedemonios que reposamos en este lugar por haber sido fieles a sus leyes”.
Pero para la cobardía o para la indignidad no hay jamás relato. La memoria lo borra. O lo transforma en otra cosa. Nadie acepta tener permanentemente ante los ojos la vergüenza.
El 11 de marzo de 2004 fue una tragedia. Doscientas personas salvajemente asesinadas. Y, como tal, hubiera podido dar lugar a reflexión o relato épico. Si no lo hubo, es porque, en el imaginario español, el 11-M es, ante todo, otra cosa: la material constancia de una cobardía. Y la rendición sin condiciones que iba a venir 72 horas luego.
Poca cosa sabemos de lo que pasó ese día de hace diez años. Prácticamente, nada. De lo que vino luego, la constancia no puede sino inducirnos a la vergüenza. Fue un golpe que transmutó el Estado. Exactamente como dice Gabriel Naudé que es lo propio de lo que llama él “golpes de Estado”: rayo que fulmina antes de que el trueno pueda escucharse. La fulminación llevó al electorado español a cambiar masivamente su voto. Para rendirse ante los hipotéticos atacantes, que hoy todos sospechamos mucho menos evidentes de lo que entonces se nos impuso.
Nadie querrá recordar. En mucho tiempo. A diferencia de la abundancia y calidad de la bibliografía producida tras el 11 de septiembre neoyorkino, aquí apenas se ha publicado sobre los atentados de Madrid nada que merezca algo mejor que el cubo de la basura. Ésa es la diferencia. Tras ser atacados en su corazón urbano, los ciudadanos estadounidenses supieron que debían dar batalla, que esa batalla saldría bien o mal, pero que no darla sería necesariamente pésimo. Nosotros nos instalamos en lo pésimo. Hicimos llegar al poder a gente inauditamente incapaz. Fuimos humillados y nos sentimos satisfechos de serlo. Y entonamos un enfermo canto de amor a nuestros asesinos. Lo pagamos.
Sí, verdaderamente, ¿quién sería capaz de afrontar con lucidez el recuerdo de aquello?
GABRIEL ALBIAC
Este artículo se publicó originalmente en el número de marzo de 2014, 250, de la Revista LEER (adquíeralo en el Quiosco Cultural de ARCE o suscríbase a LEER).