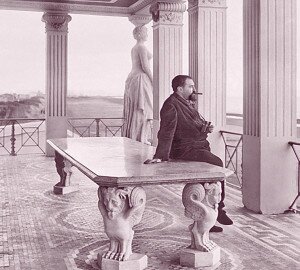Salter. Maestro incontestable de la narrativa USA, su nombre ha quedado eclipsado por otros más rutilantes y tópicos de su tiempo, las últimas tres o cuatro décadas del XX. En 2010 se produjo en nuestro país un fenómeno curioso: siendo un casi perfecto desconocido para el lector medio español, su libro de recuerdos Quemar los días, salpicado de celebridades, se convirtió en un relativo éxito; el irresistible encanto del gossip de calidad. Antes, entre 1999 y 2005 El Aleph tradujo buena parte de su trabajo, pero pequeñas tiradas de títulos como la monumental Años luz quedaron inmediatamente despachadas e inencontrables. Desde 2013 vuelve a estar disponible de la mano de Salamandra junto a otra de las obras fundamentales de Salter, Juego y distracción.
Gozoso reencuentro con Años luz (1975), que leí hace tiempo en un ajado ejemplar encontrado en una biblioteca madrileña. Fluye majestuosa como el Hudson a cuya orilla transcurre la vida del arquitecto Viri y su esposa Nedra. Una vida perfecta de House & Garden de una pareja especial en una casa especial, vieja, distinta a las convencionales viviendas de nueva planta que brotaron en los lujosos suburbs en torno a la línea del neoyorquino Metro-North Railroad. Están en Poughkeepsie, una de las últimas localidades a las que sale a cuenta irse a vivir trabajando en Manhattan. A pocas millas de los vecindarios distópicos de Cheever y Yates, Salter cuenta de otro modo la frustración y el hastío, la opulenta infelicidad de aquel paisanaje. Con sedante cadencia y sintaxis cristalina, el repertorio de imágenes y sugerencias se va depositando con naturalidad geológica en la conciencia del lector componiendo veinte años de la vida de una familia como un maravilloso retablo impresionista. Una lectura dichosa en la que incluso las penas de sus personajes, víctimas sabias y resignadas de cierto fatalismo, alimentan sin sobresalto la belleza leve, concisa y sutil de la prosa de Salter.
En Años luz la vieja Europa se configura como escenario idealizado, horizonte genuino donde espera la redención del sueño americano. Juego y distracción (1967), novela cronológicamente anterior, transcurre durante un año, de verano a verano, precisamente en Francia, y se nutre de las experiencias destinado en el viejo continente del Salter piloto militar, carrera que desarrolló antes de dedicarse en exclusiva a la literatura.
Todo un subgénero el de americanos en Francia. Aquí tenemos a un narrador traslúcido, hombre en desorientada treintena, que asiste curioso a la desenvuelta peripecia de Dean, veintipocos, un hermoso cachorro de la elite intelectual de la costa Este que no terminó de encontrarle sentido a su paso por Yale y anda dando tumbos por Europa en un bellísimo coche prestado. En estas se cruza en su camino una sencilla, elemental adolescente francesa, Anne-Marie. Su intenso romance se construye en torno a la sucesión de arrebatados encuentros sexuales, reales o imaginados por el personaje narrador –“No estoy diciendo la verdad sobre Dean, me la estoy inventando. Estoy creándolo a partir de mis propias deficiencias, recuérdalo siempre”–. El idilio adquiere una intensidad insoportable por la calidad de los orgasmos, por la inconsistencia de Dean, por la fragilidad de Anne Marie y la sutileza con que Salter anuncia sin hacerlo una fatalidad de naturaleza tan incierta que podría ser la simple mortalidad.
Juego y distracción es una exhibición de virtuosismo para la fabulación, un ejercicio de estilo en su descuido de la coherencia espacio temporal. Es un canto a Francia, a su paisaje y su modo de vida, concentrado no tanto en París como en el corazón del Hexágono; la ciudad borgoñona de Autun como cuartel general. “Miro al cielo. Pesado como un trapo mojado. Francia es ella misma solamente en invierno, su ser desnudo, sin modales”. Metáforas e imágenes brillantes, tan elegantes que no parecen sometidas a traducción, fluyen con elegancia. “La Porte de Breuil, sus rejas de hierro hundidas en la piedra como clavos de alpinistas”. Las campanas “nítidas como salmos”.
Juego y distracción alimenta un imaginario de su tiempo. Es, por ejemplo, la otra cara de cierto cine de los 60. Destila el malestar que vertebra una tragicomedia vistosa como Dos en la carretera, año 67 también, también americanos (Stanley Donen y Frederic Raphael) en Francia. Y conecta con el subtexto de Las señoritas de Rochefort, también 1967, donde la alegre paleta de colores de Jacques Demy y la aparición crepuscular de Gene Kelly no son más que disfraz del malestar de su tiempo y un ambivalente homenaje al vínculo atlántico de posguerra. Leyendo Juego y distracción uno imagina con los colores deslucidos de aquellas películas.
BORJA MARTÍNEZ
Una versión de este artículo fue publicada en el Extra de Navidad 2013, número 248, de la Revista LEER.