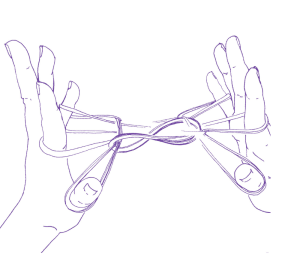ESTA CHARLA lleva por título “las raíces culturales del futuro”. Por esta razón, y quizá también debido a mi engañosa apariencia juvenil, cualquiera de ustedes podría pensar que vengo a hablar del futuro. Incluso que represento el futuro de algún modo. Pero no se dejen embaucar por mi aspecto: en realidad soy un hombre muy anciano, un occidental enrolado voluntariamente en su propia tradición, un anacrónico partidario del canon contra la liquidez posmoderna. De esta herencia no elegida, y al mismo tiempo deseada, pretendo ocuparme aquí antes que meterme a profeta, y no solo porque carezca de dotes adivinatorias (no quisiera que ningún tarotista de madrugada me acusara de intrusismo), sino porque todos intuimos, sin necesidad de haber leído los Cuatro cuartetos de Eliot, que el tiempo futuro está contenido en el tiempo pasado.
La segunda Caída
Quizá les suene el nombre de Hans Frank. Fue el gobernador de Polonia durante los peores años del terror nazi, si es que hubo unos años peores que otros. Supervisó personalmente el funcionamiento de Dachau, aplastó el levantamiento del gueto de Varsovia, condujo personalmente a decenas de miles de judíos polacos a la cámara de gas. A los más melindrosos de su gabinete les recomendaba que no se dejaran tentar por la compasión. ¿Era Hans Frank un monstruo? Desde luego, no lo parecía. Había recibido una educación exquisita, poseía una sensibilidad musical a la altura del mejor crítico de Alemania, cultivó la amistad de su admirado Richard Strauss, a quien echó una mano cuando el compositor cometió el error de dejar que su hijo se casara con una judía. En agradecimiento a su protección, Strauss le escribió una delicada pieza. Hans Frank combinaba con naturalidad la gestión de los campos de exterminio con el arrobamiento ante el aria más exigente o el lienzo más sublime. Los americanos le encontraron en su casa de Baviera, reordenando sus rembrandt y emborrachándose con champán. Trató de suicidarse pero no se tajó la garganta con la precisión requerida –al fin y al cabo se trataba de un esteta– y acabó condenado a la horca en los juicios de Nüremberg, proceso que halló en los diarios de este Frank, antagónicos a los de otra Frank, un testimonio tan estremecedor como bien escrito.
No se trata tanto de preguntarse si es posible la cultura después de Auschwitz, sino de inquirir por la misma utilidad de la cultura
La cuestión que estoy planteando, como habrán adivinado, no es nada original, pero es la cuestión que explica el nacimiento, el desarrollo y el futuro probable de la posmodernidad. Es la cuestión que atormentó a los grandes pensadores de la Escuela de Frankfurt, los mismos que asistieron a la eclosión de los monstruos producidos por el sueño de la razón y concluyeron que el proyecto ilustrado no solo había fracasado con estrépito, sino que no podía hacer otra cosa que fracasar: el fruto llevaba dentro el gusano.
No se trata tanto de preguntarse si es posible la cultura después de Auschwitz, sino de inquirir por la misma utilidad de la cultura. Si la cultura –y no cabe duda de que Hans Frank era un hombre realmente culto– no sirve para mejorar la sociedad; si las bibliotecas y los museos, los teatros y los centros de investigación pueden levantarse a un par de kilómetros de un campo de exterminio y funcionar en paralelo, entonces no merece la pena seguir creyendo en el poder emancipador de la cultura. Más bien al contrario: a lo largo de la segunda mitad del siglo XX la propia noción de cultura eurocéntrica, su sentido patrimonial de lo civilizado se volverá sospechoso. Ante las ruinas de Europa, el hombre contemporáneo decide que no quiere saber nada de la arrogancia intelectual que condujo a aquel desastre. Le han engañado: le dijeron que la crueldad humana era el producto de la ignorancia, y que la injusticia social se repararía cuando las élites entregasen al pueblo el fuego prometeico de la educación. Y sin embargo fueron en buena medida las élites alemanas las que administraron la Solución Final. En adelante, el proyecto humanista, que no concebía una separación entre moral y política, entre formación y conducta, quedaría profundamente desacreditado.
Escribe Steiner: “Ahora nos vemos obligados a volver a un anterior pesimismo pascaliano, a un modelo de historia cuya lógica deriva de un postulado de pecado original”. Para Steiner, el Holocausto marca una segunda Caída del hombre y abre un tiempo de noche espiritual, de pesimismo irónico, de descreimiento hedonista en el que estamos inmersos.
El pacto del diablo y las cuatro familias
Otro premio Príncipe de Asturias, Todorov, recurre igualmente a una metáfora teológica para contar la historia de la culturización del hombre y sus fatales contrapartidas. Nos propone la idea de un pacto fáustico entre el hombre moderno y el demonio: en los albores del Renacimiento, el diablo le ofreció al hombre las riendas de su libre albedrío, al tiempo que le escondía el precio de alquiler de esa nueva libertad para que la gozase sin miramientos. De ese modo, cuando Mefistófeles regresara a saldar las cuentas, el hombre moderno ya no sabría prescindir del don de la autonomía personal y pagaría fatalmente su coste. Y el hombre accedió, claro.
Al principio se empoderó de su voluntad poco a poco, discutiéndole por ejemplo a la Iglesia el relato ortodoxo de la cosmogonía. Y sin embargo se mueve, replicó Galileo. Más tarde se atrevió a discutirle su poder al rey. Por último hizo la revolución, se embriagó de sangre prójima, se colocó a sí mismo en el vértice de todo poder y a su razón en el trono excluyente de todo saber. En el curso de este proceso de emancipación, de este divorcio progresivo con el estado de naturaleza rumbo al estado de sociedad (por emplear la terminología de Rousseau), el demonio le fue enviando al hombre heraldos de negro, visionarios que le advertían de que la factura iba aumentando. Uno de ellos fue William Blake, que arremetió contra Isaac Newton por haber destrozado la magia del arco iris con su burda explicación electromagnética. Pero el hombre moderno no escuchó a los poetas malditos ni a los filósofos irracionalistas; los reputó como locos.
La modernidad prosiguió su orgullosa carrera, detonando revoluciones industriales y tratando de aplicar a la colmena humana la geometría que reclamó Platón. Pero un día llegó la factura del diablo, y la factura se presentó desglosada en tres conceptos: el primero la muerte de Dios, después la muerte del prójimo y por último la muerte del yo. Este último estadio es el que atravesamos en la actualidad, y no será porque no nos lo advirtieran. Otro de esos visionarios geniales enviado por el diablo fue, evidentemente, Friedrich Nietzsche. Su Zaratustra no solo anticipó el encaste trágico del superhombre del siglo XX, sino también la vulgaridad alternativa del superhombre del siglo XXI: ese último hombre que no da su vida por nada que no sea otro aparato de gimnasia en casa o una nueva funda para la funda que protege la funda del móvil.
La factura del pacto fáustico del hombre moderno con el diablo se presentó desglosada en tres conceptos: la muerte de Dios, la muerte del prójimo y la muerte del yo, estadio que atravesamos en la actualidad
¿Cómo explicamos semejante degeneración? Cabe seguir el árbol genealógico de Todorov. Para él son cuatro las familias ideológicas que pretenden monopolizar el relato de lo sucedido, y lo que es peor, su tratamiento. Estas familias no son estancas y admiten recíprocas influencias en sus portavoces, pero es posible individualizar a grandes rasgos el espíritu particular de cada una. Las cuatro, sin perjuicio de antecedentes puntuales en la antigüedad grecolatina, e incluso entre los heterodoxos medievales, empiezan a conformarse en el Renacimiento, y las cuatro siguen dirimiendo el inacabable litigio de la modernidad y sus epígonos.
La primera familia piensa que el diablo tiene razón. Que el hombre debe pagar un precio por lo que ha hecho. Que todas las desgracias se las ha buscado él solito por desafiar a Dios, por anteponer lo querido a lo recibido, por cortar los lazos de la comunidad ancestral en pos de su aventura autónoma. Son los conservadores. A su juicio, la libertad resbala con demasiada facilidad hacia el libertinaje, lo que les ha persuadido de que ser libres es menos valioso que ser estables: trae más cuenta renunciar a la libertad por abrazar credo, familia, costumbre. Para paliar el daño, ellos querrían que la sociedad retornase a los viejos estilos de vida pero, como no son tontos ni muchos menos utópicos, se contentan con salvaguardar en lo posible los antiguos valores en el seno de las aconfesionales democracias modernas. Para Todorov, el principal pensador de esta corriente es Louis de Bonald, enemigo declarado de la Revolución Francesa. En Inglaterra tenemos a Edmund Burke, en España a ese gigante infravalorado que fue Menéndez Pelayo, en Colombia en el siglo XX hemos tenido a Nicolás Gómez Dávila. El papa Benedicto XVI ha sido uno de los últimos grandes intelectuales conservadores. Añadamos que esta familia es la más peleada con la posmodernidad, pero también que por su propia naturaleza es la que mejor resiste los cambios y fluctuaciones que azotan el arca de nuestra sociedad líquida.
La segunda familia es la más peligrosa, y es la de los cientifistas. Cuando oyen al diablo poner precio a la libertad contestan que no piensan pagar nada, porque la libertad humana nunca ha existido y por tanto nada vale. La vida de cada individuo es el resultado de una secuencia determinada de causas biológicas o sociales, y la historia de un pueblo es la suma de las vidas de sus individuos. Basta con conocer las causas para determinar su efecto en la dirección deseada. Lo que el hombre toma por libertad personal no es más que el espejismo que fabrica su ignorancia. Lo que hay que hacer, aseguran con sonrisa triunfal, es describir las leyes biológicas, físicas, históricas y económicas que rigen el destino de hombres y pueblos para así dirigir sus pasos hacia un perfeccionamiento universal garantizado. El devenir humano es pura necesidad y no hay nada que pagar, sino solo seguir investigando y orientando a las personas según criterios científicos contrastados, dicen, en pruebas de laboratorio. El universo es enteramente cognoscible y todos los hombres responden a los mismos estímulos. No hay sentido más acá de la historia: inmóvil y enfrentado a un espejo, el cientifista es un nihilista frenético. Y ya se sabe que todas las desgracias acontecen al hombre por no saber estarse quieto en su habitación.
Habrán reconocido en esta simpática familia a todos los grandes intelectuales hegelianos y directamente marxistas que en el mundo han sido (¡y siguen siendo!); pero también a los enciclopedistas como Diderot, a los positivistas como Comte, a los darwinistas menos matizados, a los partidarios de la eugenesia o a la cofradía del santo genoma y la inmaculada endorfina, a los adeptos más fanáticos del psicoanálisis, incluso a los socialdemócratas sin lecturas. La nómina es rica en Occidente, porque al filósofo occidental le cuesta sustraerse a su propia arrogancia cuando cree haber encerrado la realidad en un reluciente engranaje de causas y efectos. Es lo que Steiner llama “el fetichismo de la verdad abstracta”, y ejerce sobre la mente humana una seducción tan poderosa que difícilmente dejaremos de ver cómo surgen cada día nuevos convencidos de la solución científica a la desdicha humana.
Para Todorov, cuatro son las familias ideológicas que pretenden monopolizar el relato de lo sucedido, y lo que es peor, su tratamiento: conservadores, cientifistas, individualistas y humanistas
La tercera familia engloba a no pocas cumbres de las artes y las letras, aunque también del pensamiento económico, y es la de los individualistas. Piensan que el ser humano es una entidad autosuficiente, negando así su naturaleza social tanto como su orientación al bien común. El hombre solo se mueve por interés, y la vida en sociedad no es más que un conjunto de normas hipócritas donde el vicio rinde mentiroso tributo a la virtud. El principio supremo, por tanto, es la búsqueda del propio placer, de tal modo que si servimos ocasionalmente a los demás, en el fondo lo hacemos por el íntimo bienestar que también depara la filantropía. Militan en este bando los hedonistas, del sensato Epicuro al cruel Sade, como también tantos utilitaristas británicos desde Bentham y Stuart Mill, sin olvidarnos de moralistas franceses radicales como Chamfort y Pascal. El final del siglo XIX alumbró una procelosa corriente de esteticismo, los llamados dandis, que de Wilde a Baudelaire también merecen ser adscritos al individualismo por su primoroso cultivo del yo sin esperar nada de la vulgaridad del mundo. Josep Pla, a mi juicio, sería el máximo exponente de esta familia en la literatura española del siglo XX. Su ventaja antropológica sobre la milicia colectivista es que, como los conservadores, reservan a la naturaleza la preponderancia sobre la historia: hay una naturaleza humana, y cuando es ninguneada por señores en bata blanca, se venga.
La última familia, dejando lo mejor para el final, es la gran casa del humanismo, a cuyos protagonistas debemos el esplendor más intenso y duradero de la herencia occidental, y cuyo legado es el que quiero reivindicar, frente a la filosofía de la sospecha y la cuquería de los posthumanistas. Los humanistas niegan que se haya firmado nunca tal pacto con el diablo; dicho por fuera de la metáfora: niegan que la adquisición del derecho a gobernarse uno mismo implique necesariamente la disolución de la moral, de la sociedad o del yo. Sus adversarios les acusarán durante siglos de pretender nadar y guardar la ropa: los conservadores censurarán sus coqueteos con el vicio y su benevolencia con el degenerado; los cientifistas les demandarán mayor compromiso en el mejoramiento social, aunque cueste sangre; los individualistas directamente les tacharán de ingenuos. Pero el humanista es un resistente irreductible y reaparece, solo o en discreta compañía, allí donde se ha conservado una selecta biblioteca.
El genuino talante del humanista consta de tres ejes: la autonomía del yo, la finalidad del tú, la universalidad de ellos. Solo la reunión de los tres retrata al verdadero humanista, aquel que sabe que yo debo ser la fuente de mi acción, que tú debes ser su objetivo y que ellos pertenecen a la misma condición que yo. De esta fórmula trinitaria emanan una antropología, una moral y una política. El primer humanista completo fue Michel de Montaigne, y andando los siglos su programa sería recogido en la estructura trimembre del lema revolucionario: libertad, igualdad, fraternidad.
El primer humanista completo fue Michel de Montaigne, y andando los siglos su programa sería recogido en la estructura trimembre del lema revolucionario: libertad, igualdad, fraternidad
El hecho de que en este programa se vuelvan asimismo reconocibles viejos valores de la polis griega y del derecho romano, así como el sentido profundo de solidaridad heredado del judeocristianismo –de ahí el marbete de “humanismo cristiano” por el que aún se definen partidos y periódicos–, no es ajeno al secreto de su hegemónica fuerza civilizadora. El cristianismo obró una formidable síntesis entre la creatividad grecolatina y el concepto judío de redención personal: entre rito público y moral privada. Sería estúpido negar el hilo fundacional, programático, que vincula a San Agustín, pasando por Tomás Moro, con Robert Schuman, padre de la Unión Europea en proceso de beatificación (habrá sido el último burócrata de la UE admitido en el Cielo, si me permiten la broma). El hecho de que en la democracia liberal cuaje mejor que en ninguna otra forma de Estado el programa humanista avala igualmente su superioridad.
Y sin embargo, democracias medianamente asentadas como la nuestra no se encuentran en absoluto a salvo de tensiones centrífugas y erosivas procedentes de las otras familias ideológicas de la modernidad, que pasean sin necesidad de máscara bajo el tolerante paraguas democrático.
El humanismo es un pesimismo y el superhombre, un superniño
Pero veo que mi proclama me está quedando un poco naïf, sonrojante incluso. La complacencia es la última postura que conviene al humanista. El humanista es ante todo un pesimista ilustrado, alguien que no se engaña respecto de la clase bestial de auténticos apetitos que bullen y seguirán bullendo en el interior del sapiens sapiens. Si lo piensa bien, el humanista se maravilla de que el hombre, habiendo alcanzado al fin el poder de destruir materialmente el planeta, todavía no haya presionado ese botón.
Oímos a menudo a nuestro alrededor: “¡Parece mentira que esto suceda en pleno siglo XXI! ¡Qué se maten los palestinos y los israelíes todavía! ¡Que todavía haya hombres que peguen a sus mujeres! ¡Que no tengamos garantizadas las pensiones!” Cuando oye estos terribles lamentos, el humanista no puede reprimir una sonrisa. Sonríe porque conoce la historia, y conoce la atalaya de prosperidad, paz y progreso desde la que el hombre o la mujer primermundista lanza su queja asqueada, ajenos a la inconcebible altura de su confort. El humanista, por supuesto, seguirá luchando por la extensión de los derechos ciudadanos y por su pervivencia en los territorios ya sumados a la civilización; pero jamás olvida el coste de lo conseguido ni admite lecciones de quienes, desde familias rivales, con sus fórmulas retrógradas o sanguinarias hicieron todo lo posible por retrasar la instauración de este improbable reducto de libertad en que tenemos la fortuna inenarrable de vivir los seres humanos occidentales del año 2014.
Sucede que el hombre se adapta a todo. Esa es su maravilla. Se adapta a lo inhumano para sobrevivir, pero también a lo sobrehumano con egoísmo insaciable. La posmodernidad, dice Lyotard, es la infancia de la modernidad y no al revés: como si nos hubiéramos pasado de rosca, somos menos maduros ahora que nuestros antepasados del siglo XIX, quienes asumían con naturalidad la hipótesis de la desgracia natural o el coste de la batalla política. La posmodernidad es una infantilización masiva de Occidente cuyos inicios data Lipovetsky en la década de los sesenta, con la eclosión de la cultura de masas y la generalización del hedonismo. En los primeros sesenta, la factoría Disney encargó un estudio sociológico para cifrar la edad mental de los consumidores americanos; su conclusión resulta estremecedora pero a nadie le puede sorprender, desde luego no a Ortega, ni mucho menos a los programadores de televisión o a los periodistas que titulan con vistas al ranking digital de noticias más pinchadas: la edad mental de las masas según su comportamiento resultó equivalente a los ocho años exactos de un individuo humano. ¿Cuál fue la reacción de la Disney? Evidentemente ahormar sus productos a la demanda del consumidor, pues el cliente siempre tiene razón.
Según Lipovetsky, la posmodernidad solo es una prolongación de dos tendencias motrices de la modernidad: el individualismo y la rebelión contra toda disciplina. En suma, un romanticismo exacerbado. Una monumental niñería, si quieren ustedes. Y los niños son tan bonitos como crueles, porque son simples y determinados en su egoísmo. De la toma de la Bastilla nacieron tres bonitas palabras –libertad, igualdad, fraternidad– pero sobre todo dos conceptos tétricos: el igualitarismo y el nacionalismo. Estos eran los nombres de pila; un siglo y medio después ya fueron ampliamente conocidos por los títulos que eligieron para entrar en sociedad: comunismo y fascismo.
Sería estúpido negar el hilo fundacional, programático, que vincula a San Agustín, pasando por Tomás Moro, con Robert Schuman, padre de la Unión Europea en proceso de beatificación
¿Y hoy, qué tenemos? Nuestro régimen sociopolítico es un cientifismo técnico –el cientifismo utópico correspondería a los regímenes totalitarios, y también al nuevo populismo que recorre Europa–, una democracia de especialistas que nos ha acostumbrado a creer que todo es posible. El astuto Bernard-Henri Lévy llamó a esto “ideología del deseo”, la única posible en una sociedad de consumo envuelta en un Estado de Bienestar. Conocemos bien esa confianza desmedida en el Estado tecnocrático que engendra una hiperplasia jurídica y nos convierte en dependientes menesterosos: la dependencia propia de una sociedad terapéutica. Detrás de cada desgracia más o menos arbitraria exigimos una responsabilidad. Alguien tiene que pagar porque a mí se me ha inundado la casa. ¿Cómo es que no hay subvención para mi clínica de psicoterapia caballar? ¡No hay derecho! Es la queja del niño contrariado, y abogados y políticos son las niñeras del primer mundo. Ningún Estado puede hacer frente a tantos biberones sin imponer una fiscalidad confiscatoria, y aún así sabemos que la bancarrota es cuestión de tiempo. No se trata tanto de una reforma administrativa o fiscal como de una reforma espiritual que juzgamos aproximadamente quimérica. “Nunca hemos visto que, una vez corrupto, un pueblo vuelva a la virtud”, escribe Rousseau, que no era precisamente un cínico. A la virtud solo se vuelve a palos, generalmente propinados por una invasión bárbara.
Una oscura fuerza parece nivelar las culturas decadentes con las boyantes cuando coinciden sobre la faz de una tierra globalizada. Ese darwinismo social antiguamente lo detonaba la guerra. Hoy esa nivelación la ejerce el problema demográfico europeo y su correlato inmigratorio, que será el gran desafío del presente siglo en la frontera mediterránea como en la del este europeo o en la chicana. No es casual que los ginecólogos hayan registrado una ampliación de la edad fértil en las mujeres occidentales, en quienes la llamada de la naturaleza se aplaza ante la prioridad profesional. El estilo de vida single se afianza en el primer mundo, en sociedades donde el ocio alcanza una oferta suficientemente absorbente como para adormecer o incluso suplantar el deseo de formar una familia. Los pronósticos de Rousseau y Nietzsche se van confirmando, y solo queda despejar la incógnita de si los países emergentes de Asia ambicionarán los mejores frutos de la civilización humanista, que incluyen la jornada de ocho horas y las vacaciones remuneradas, o si por el contrario serán incapaces de conjugar el principio del placer con el de realidad y nos acabarán imponiendo una boga inhumana bajo el tam-tam de la galera y unas condiciones de trabajo dickensianas.
Todo depende de a qué llamemos progreso. ¿Merece esa jactanciosa etiqueta el recorrer un centro comercial en Navidad, por donde se desparrama a gusto eso que Steiner ha llamado el “fascismo de la vulgaridad”? El humanista a veces quisiera vivir en las ciudades del siglo XXI con los vecinos del siglo XIX. El Stefan Zweig de El mundo de ayer opina que el clímax de la civilización occidental se dio entre 1850 y 1914: la llamada belle époque. La admirable edad del optimismo técnico, de la audacia ingenieril, del buen gusto en arte, del desarrollo científico sin invasión de la política, adonde afluían los mejores oradores. Si tiene razón puede que estemos de enhorabuena, porque numerosos pensadores empiezan a vaticinar que el siglo XXI se parecerá bastante al XIX. Todorov le ve dos pegas al revival: el pack incluye el nacionalismo y las desigualdades económicas. No hará falta insistir en la justeza del pronóstico, a la vista de los acontecimientos. Pero más allá de diferencias geohistóricas, el repliegue hacia el localismo bajo la cúpula incierta de la aldea global tiene todo el sentido del mundo. El hombre, cuando se siente inseguro o amenazado, regresa a sus raíces, a su pura niñez. Lo malo es que ni las raíces en nuestro tiempo se quedan quietas.
El humanista es ante todo un pesimista ilustrado, alguien que no se engaña respecto de la clase bestial de auténticos apetitos que bullen y seguirán bullendo en el interior del sapiens sapiens
El optimista es peligroso porque, cuando la realidad no colma sus anchas expectativas, se vuelve contra la realidad. Así nace la crueldad en los niños. El optimista frecuentemente se ve tentado entonces por el apetito de destrucción. Un partido político henchido de optimismo, por ejemplo, puede declarar inservible un determinado marco legal que no satisface sus aspiraciones, e incluso puede aplicar la piqueta al Estado con el frenesí de quien cree estar allanando el terreno de las futuras autopistas. Luego ya se verá adónde conducen: lo primero es dinamitar las que hay. De la conciencia nihilista del hombre nuevo, es decir del hombre solo, nace la voluntad de vivir dionisiaca, el alborozo de un carpe diem radical. Es la concepción nietzscheana del superhombre, que a tantos entusiastas del siglo XX persuadió de ponerse una capa y saltar por la ventana. Y es que, en el fondo, el superhombre es un superniño.
El humanista no ve las cosas con tanto entusiasmo. Fernando Savater tiene un ensayito sobre el pesimismo ilustrado que contiene esta distinción luminosa: “El optimista se queja de lo mal que va todo comparado con lo bien que según él podría y debería ir; el pesimista se conforma con que no vaya todo lo mal que temía y se aferra con desesperado entusiasmo a los beneficios parciales de cuya probabilidad dudaba”. Pero ojo: no hacerse ilusiones sobre la frágil condición del hombre no significa renunciar a cualquier esfuerzo en pro de una mejora social. En este matiz de modulado activismo radica la diferencia entre la vocación del humanista y la famosa teoría de la propina de Josep Pla: “El hombre que consciente o inconscientemente suponga o crea que este es el mejor de los mundos posibles vivirá rabioso y frenético, mientras que quien parta de que esto es un valle de lágrimas corregido por un sistema de propinas, vivirá resignado y tranquilo”. He aquí la fe del individualista puro, menos dañina para la sociedad que la del optimista científico, pero todavía no humana del todo. A medio camino entre el alegre cientifismo y el humanismo pesimista encontramos la propuesta del travieso Peter Sloterdijk, que levantó ampollas en 1999 con aquella conferencia titulada Normas para el parque humano, donde aboga resueltamente por el mejoramiento biotecnológico del hombre en la convicción de que con la mera escuela no vamos a ningún sitio.
Podríamos decir que el individualista es un viejo prematuro y el posmoderno un adolescente cronificado. Si Epicuro prescribía el goce para sí pero desde el control inteligente de sus efectos, el consumidor actual adolece de una patética incapacidad de divertirse por sí mismo. Necesita que le expliquen todo, que le mastiquen toda complejidad artística, que le jibaricen los dobles sentidos y le robustezcan los prejuicios con la nutritiva papilla del buenismo. En el debate cultural se está imponiendo una manía infantil que podríamos llamar la cultura de la moraleja: esa derivada de la corrección política que se obstina en absolver o condenar la obra de arte según la problemática social que trata o solo roza, o incluso por la biografía del autor: de tal novela importa que su protagonista sea pionera del sufragismo femenino y de una comedia traviesa de Tarantino si tanta frivolidad representa una involución en la lucha por los derechos civiles. Creíamos haber superado el enfoque cegato de la sociocrítica marxiana y del grosero biografismo, pero únicamente se ha multiplicado el tipo de moraleja. Se desaconseja la lectura de Lolita porque enaltece la pedofilia o se expurga una antología de Quevedo por su acreditada misoginia. Esto es no entender nada sobre la plurivocidad y la riqueza del lenguaje estético. Lo peor de esta peste reduccionista es que ha contagiado no ya a los locutores radiofónicos, sino también a los mismos profesores universitarios. Pronto veríamos convertidos en fenómenos de ventas a Esopo, Iriarte y Samaniego, verdaderos precursores de nuestra era Disney, si no fuera porque, escribiendo como estoy un libro de reflexión sobre fábulas clásicas, he descubierto que sus enseñanzas son demasiado profundas para el cabotaje intelectual del homo videns.
Los nuevos prometeos
Pero la tarea neohumanista se enfrenta a un rival más formidable que el griterío quejumbroso de la posmodernidad. Se enfrenta a las traiciones que la propia modernidad ha cometido consiga misma. Lyotard ha detallado cómo cada uno de los grandes relatos de emancipación acordados por la cultura hegemónica ha quedado invalidado en sus principios. Basta remitirse a algunas décadas del siglo XX y a lo que llevamos de XXI. “Todo lo que es real es racional”, dijo Hegel; pues bien, Auschwitz fue real pero no racional. “Todo lo que es proletario es comunista, todo lo que es comunista es proletario”, dijo Marx. Pues bien, las revueltas de Berlín en 1953, de Budapest en 1956 o la Primavera de Praga de 1968 refutan el materialismo histórico, pues exhiben a los trabajadores alzándose contra el Partido. “Todo lo que es democrático es por el pueblo y para el pueblo”, aseguraba el liberalismo parlamentario. Pero mayo del 68 o el cercano y más o menos igual de inane 15-M refuta esa doctrina, pues muestra cómo la cotidianidad social discurre por cauces opuestos a la institución representativa. “Todo lo que es juego de la oferta y la demanda es propicio para el enriquecimiento general”, nos prometía el liberalismo económico; pero las crisis de 1911, de 1929 y la de 2007 que aún sufrimos refutan tanta ingenuidad y también su arreglo postkeynesiano.
Habrán reparado en que todas estas traiciones se circunscriben al ámbito material y laico de la existencia, puesto que son traiciones netamente modernas. Traiciones nacidas de promesas de emancipación formuladas contra promesas míticas anteriores, propias de un estadio soteriológico, premoderno, de la cultura occidental. Recordemos: el hombre paulatinamente se rebeló contra la promesa trascendente de la religión, que le exigía la delegación de su voluntad en instancias normativas superiores, heredadas, ajenas, y siguiendo la metáfora de Todorov pactó con el diablo su olímpica soberanía racional.
Sin embargo, el paso del mito al logos tiene más de ilusión arrogante que de realidad antropológica. Es como si el hombre, aun el volteriano más iconoclasta, estuviera incapacitado para arrancarse de su hondo interior las categorías míticas de entendimiento del mundo. Hay una frase de Kuspitt que me gusta mucho: “Ser posmoderno significa perder todo interés por la inmortalidad”. Ahí está la performance como manifestación artística genuinamente posmoderna, cuya esencia rechaza la duración de la obra y celebra lo efímero del acontecimiento. En efecto, se diría que la inmortalidad, como aspiración del espíritu, poco puede seducir a esta sociedad de cultivadores del cuerpo cuyo máximo idealismo cabe en la soñada geometría de los abdominales. Ahora bien, si hay algo que mantiene en nuestros materialistas y tecnificados días un envidiable estado de forma, eso es el pensamiento mítico. Nada es tan resistente como los mitos, del más sofisticado al más banal, al modo de esas mitologías pop cuya proliferación bajo especie de publicidad describió Roland Barthes como sustitutos de la razón en la naciente sociedad de consumo: una vuelta atrás en el paso civilizatorio del mito al logos. Un pensador más actual, el israelí Harari, va más allá y defiende en un reciente y polémico ensayo que la revolución cognitiva traída por el homo sapiens no se debió a su aptitud para el pensamiento lógico, sino precisamente a su facilidad para inventar ficciones y símbolos: fue la creencia en la divinidad y el deseo de parecerse a ella lo que habría permitido a las tribus prehistóricas asociarse, colaborar, fijarse metas y triunfar en la carrera de las especies por la adaptación al medio. Porque el mito aglutina y convoca, mientras que el raciocinio separa y pone excusas. ¿Es racional el proceso separatista catalán? No. ¿Importa eso a la hora de formar sonrientes cadenas humanas? Tampoco. Es un error recurrente de los racionalistas menospreciar la creencia, y a estas alturas deberían haberlo aprendido.
Marx, Freud y Lévi-Strauss sientan para Steiner las tres primeras plazas en la fiscalía de la modernidad. Por encima de ellos se coloca el fiscal general de la filosofía occidental, Nietzsche
Según Steiner, ha habido tres grandes mesías seculares que pretendieron rellenar el vacío dejado por la religión en el hombre moderno. Los llama mesías porque los tres, pese a su soberbia racionalista, parten conscientemente o no de fundamentos teológicos para desarrollar una nueva doctrina que rescate al hombre del oscurantismo y la sinrazón.
El primero fue Marx. Se consideraba a sí mismo otro Prometeo enviado a los hombres para devolverlos al estado de inocencia previo a la explotación capitalista. El marxismo no explica cuándo hubo ese edén sin clases y por qué que brotó la cizaña entre los buenos salvajes humanos. Pero sí localiza claramente al enemigo y lanza su promesa auroral de la sociedad sin clases en nombre de la cual generaciones enteras de idealistas revolucionarios han sacrificado sus vidas y, lo que es más fastidioso, las de los demás. En lo puramente científico, que es la división en la que pretende jugar, el análisis histórico que realiza el sistema marxista se ha revelado incorrecto, y su programa de felicidad sencillamente no se ha cumplido, por decirlo con suavidad. El capitalismo experimenta colapsos cíclicos, cierto, pero también acredita una creatividad asombrosa para reinventarse. Por el camino deja un buen número de parados, pero no los recluye en gulags. Y sin embargo aún es el día en que la poderosa sugestión mítica de la esperanza marxiana no se ha apagado y sigue embaucando a nuevos feligreses.
El segundo mesías laico fue Sigmund Freud. Trabajó toda su vida para ganarle al psicoanálisis el rango de ciencia, pero acabó fundando –a su pesar– una casta sacerdotal de analistas enfrentados en sectas junguianas, lacanianas o mediopensionistas. Si Marx se consideraba otro Prometeo, Freud se desmayó de pura identificación cuando entró por primera vez en la iglesia romana de San Pietro in Vincoli y recibió el impacto de la visión del Moisés de Miguel Ángel. Como Moisés, nuestro doctor de Viena sufría el desgarro interior de dos conflictos: la lucha contra el becerro de oro de las convenciones burguesas y el dolor por la traición de su propio pueblo, con Jung liderando la contestación como Moisés había padecido la infidelidad de Aarón. Hay mucho de religión en el corpus freudiano. Al mismo tiempo, Freud también se fijó en el mito prometeico y lo descifró desde su particular óptica pansexual: el fuego como éxtasis en la punta de la antorcha, el hígado siempre renovado de Prometeo como imagen de la libido… por no hablar de la voracidad del águila, claro.
Ahora bien. Cuando Freud recibió la visita de Schultz, un célebre psiquiatra alemán, le preguntó: “¿Cree usted sinceramente en su capacidad para curar a un paciente?”. “¡De ninguna manera!”, contestó Schultz. “En este caso, nos entenderemos”, fue la respuesta de Freud. Él creía que el psicoanálisis podría ayudar al hombre a soltar lastre represivo, pero no se hacía ilusiones ni vendía crecepelos interiores. Sus verdades son de orden estético, simbólico, como las que ofrecen las grandes novelas o dramas en que basaba sus análisis. En realidad, Freud fue el mayor teórico de la cultura del siglo XX, algunas de cuyas ideas han demostrado una operatividad innegable. Pero él no pretendió satisfacer la aspiración totalizante de sus seguidores más acérrimos: cuajar una física de lo humano, dictar las leyes del funcionamiento psicológico mediante una decodificación más o menos intuitiva del subconsciente.
El tercero de los mesías seculares es, para Steiner, el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss. Este fue de los tres el que con más humildad comprendió el papel del pensamiento mítico en la cultura, quizá porque salió a recorrer las selvas tropicales en pos de datos que sustentasen sus teorías, en lugar de encerrarse a arreglar el mundo en la Biblioteca Británica o en el gabinete de loquero. Lévi-Strauss observó que el hombre primitivo se encuentra enredado en dualidades apriorísticas que le resumen el mundo y que ofrecen resistencia al intento de síntesis racional: ser y no ser, masculino y femenino, joven y viejo, luz y oscuridad, comestible y tóxico, móvil e inerte. Perdido entre tribus amazónicas apenas contaminadas por el logos, guiado por la noción freudiana de cultura como malestar, Lévi-Strauss revisa en negativo la leyenda de Prometeo. Si para Marx el titán era el símbolo de la inteligencia revolucionaria y de la rebeldía contra la ignorancia y la tiranía, para Lévi-Strauss el robo prometeico del fuego cifra el momento catastrófico en que el ser humano rompió con su madre tierra. El águila enviada por Zeus para comer el hígado del rebelde simboliza el proceso de aislamiento cósmico al que es castigado el hombre por renunciar cada vez más a su parentesco con la naturaleza. La huella del mito edénico es muy visible en este tercer mesías, y en el resabio roussoniano de su obra arraiga la fundamentación ideológica del ecologismo, una de las más reconocibles señas de identidad de lo posmoderno.
Marx, Freud y Lévi-Strauss sientan para Steiner las tres primeras plazas en la fiscalía de la modernidad. Sus obras registran la gran traición: el precio económico, psicológico y antropológico que la civilización nos ha cobrado sin previo acuerdo, edificando el progreso sobre los escombros de la creencia, el símbolo, la tradición, los lazos familiares y comunitarios. Pero nuestros tres fiscales no se conforman con acreditar los hechos, sino que terminan pidiendo un nuevo ordenamiento mucho menos racional de lo que ellos sospechan. Por encima de ellos se coloca el fiscal general de la filosofía occidental, Nietzsche, cuyo anuncio de la muerte de Dios corre paralelo al proceso de “desacralización” diagnosticado por Max Weber. Pero esta idea tremenda, verdadero fin de la modernidad, corolario radical del paso del mito al logos, no está formulada por el loco de La gaya ciencia con orgullo alguno. Permítanme citar las líneas terribles:
¿No oímos todavía el ruido que hacen los sepultureros al enterrar a Dios? ¿No nos llega todavía ningún olor de la putrefacción divina? Pues también los dioses se descomponen. ¡Dios ha muerto! ¡Dios está muerto! ¡Y nosotros le hemos matado! ¿Cómo podremos consolarnos, si somos los mayores asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esta sangre?
Desde luego no parece que se desprenda ninguna satisfacción del relato del crimen divino. Se trata de una constatación trágica en absoluto libre de culpa ni del vértigo existencial a que nos aboca el deicidio, y no de esa mueca triunfante de anticristo rockero con que a veces se explica –o se explicaba– a Nietzsche en el bachillerato. El filósofo del superhombre también acaba copiando el dogma del pecado original al constatar que Adán no podía hacer otra cosa que matar a Dios y alejarse de la naturaleza, pues el humano es el único animal incompleto, un inconformista de la biología que primero roba el fruto del árbol de la ciencia y luego inventa el arte para no morir de la verdad.
Pero así como ninguno de los citados fiscales del deicidio moderno –maestros de la sospecha, en afortunado cuño de Paul Ricoeur– pudo sustraerse a los presupuestos teóricos de los viejos mitos ni a sus promesas de redención, tampoco los hombres posmodernos saben vivir sin adorar a nuevos ídolos. “Nuestro clima psicológico y social es el más afectado por la superstición y el irracionalismo de todo tipo desde el declinar de la Edad Media”, escribe Steiner en ese ensayito indispensable que tituló Nostalgia del Absoluto. Se cumple el pronóstico del católico Chesterton: “Cuando el hombre deja de creer en Dios, termina creyendo en cualquier cosa”. Solo hay que hurgar en el revistero de un spa cinco estrellas y aspirar ese pachuli orientaloide a cuenta del karma y la armonía, o bien repasar las desmoralizantes cifras de ventas de Paulo Coelho. Un optimista racional seguro que exclamaría: “¡Parece mentira que estemos en el siglo XXI!” Kundera tiene escrito que la historia artística, a diferencia de la tecnológica, no puede ser progresiva, pues La metamorfosis de Kafka no invalida El Quijote al modo en que la bombilla invalida la vela. Las verdades estéticas son eternas a partir de un grado determinado de excelencia expresiva. A la vista del comportamiento humano, no queda más remedio que reconocer que la línea recta tampoco sirve ya para describir la evolución del pensamiento occidental, como creyeron los ilustrados del Siglo de las Luces y los positivistas temerarios de la belle époque; las ideas se desarrollan más bien en espiral, de tal modo que las círculos que describe el floreciente neomisticismo contemporáneo giran hacia lo gótico y lo medieval en una moda que no cesa, así como los círculos que celebra en nuestro país la emergente fuerza Podemos calcan el modelo asambleario del sindicalismo decimonónico. La vida es ondulante, avisaba ya Montaigne; después de todo, ¿no se estructuran las hélices del ADN en forma de espiral?
Ahora bien. ¿Estamos condenados a dar vueltas en el eterno retorno que Nietzsche, padre de la posmodernidad, derivó de la muerte de Dios? ¿Qué prefijo añadirán los siglos al posthistoricismo decretado por Lyotard? ¿Qué viene ahora?
Autocrítica y orgullo
Ahora, como siempre, lo que viene es el pasado. El humanista quiere restaurar al pobre Prometeo en el panteón de los benefactores de la humanidad. No por nada le salió tan fea la criatura a esa profetisa de la cirugía estética que fue Mary Shelley, cuya famosa novela lleva precisamente por título Frankenstein o el moderno Prometeo. En ella, como en las visiones de Blake y en las intuiciones de tantos románticos, junto a la blasfemia y la glorificación del yo se encuentran los primeros vislumbres del trágico destino al que conducía aquel ferrocarril sin terminar en que viajaba a toda velocidad el hombre moderno. Decía Yourcenar, siguiendo a Cicerón, que quiso escribir las Memorias de Adriano porque la vida de aquel emperador acotaba el tiempo en que la égida de los dioses paganos ya había declinado pero el cristianismo no había advenido todavía. Numerosos ensayistas han señalado el parecido de la posmodernidad con aquel periodo de paréntesis, de orfandad o de oportunidad según se mire.
Hoy los saberes utilitarios arrasan toda tierna vocación de pensador, y preocupa francamente el devenir de la cultura de la palabra bajo la presión audiovisual y la irresistible comodidad del emoticono
De la política no cabe esperar gran cosa, y quizá sea mejor así, visto lo visto el siglo pasado. El gobierno se reduce a tecnocracia, un dominio acerca del cual se consulta a los expertos, y el único debate versa sobre la elección de los medios y no sobre los fines. Ya no se aspira a la verdad sino a consensos puntuales, y este contextualismo es para Vattimo una conquista sobre el fanatismo. Entusiasmar, poco: es el triunfo del pensamiento instrumental –que a través de la normativa Bolonia ya se apodera también de la universidad–, y la consagración de la burocracia y el reglamento: los políticos no debaten los motivos profundos de un referéndum de independencia sino si se convoca o no con arreglo a la ley. En cuanto a los medios de comunicación, esa “fantasmagoría” según Vattimo, su proliferación en nombre de la transparencia disolvió primero la centralidad cultural moderna y ha terminado erosionando el propio principio de realidad, fomentando el ruido y contraviniendo el ideal ilustrado. Como vaticinó Nietzsche, no hay hechos sino interpretaciones; no hay seres, sino acontecimientos.
Hubo un tiempo en que un periodista era un intelectual; hoy el proceso de manufactura de noticias no se distingue demasiado del que rige en una conservera de las Rías Baixas. Las redes sociales canalizan esa revisión irónica de la modernidad que pide Umberto Eco, pero también el atavismo más rupestre. Por último está la bendita tecnología, cuya ubicuidad GPS evoca el siniestro Leviatán de Hobbes y cuya superestructura coincide con el Absoluto hegeliano y con una cosa orwelliana a la que llaman Big Data. La benemérita marca de la manzanita mordida acaba de abrir una tienda futurista al lado de mi casa, y es un espectáculo contemplar cómo los urbanitas caminan abducidos hacia el seno de la ballena con una mueca mecánica de felicidad. Parece una escena de Aldous Huxley. Faltan quizá solo unos años para que los niños pierdan la facultad del habla, pero antes de que el aislamiento sea completo una aplicación del móvil será capaz de traducir nuestras palabras al japonés en tiempo real, y viceversa. Las escuelas de idiomas se arruinarán, pero a cambio florecerán las cátedras de animadores sociales para autistas tecnológicos.
No quisiera dejarme seducir por el brillo fácil de la distopía, aunque tengo ojos en la cara. Leo en prensa que actualmente solo el 10% de los universitarios españoles escogen una carrera de Humanidades, carreras que han perdido el 15% de sus alumnos en la última década. Claro que podría ser peor. Seamos apocalípticos, pero no renunciemos a la integración. Los saberes utilitarios no es que se impongan sino que arrasan toda tierna vocación de pensador, y preocupa francamente el devenir de la cultura de la palabra bajo la presión audiovisual y la irresistible comodidad del emoticono. Mi temperamento propende a la jeremiada, pero es preciso volver también los ojos a las colas abigarradas que concita cada fin de semana el Museo del Prado; a los resistentes silenciosos que leen libros (¡incluso de papel!) en el metro; a la salud de la temporada lírica o teatral pese a la crecida de impuestos confiscatorios. El canon occidental sigue vigente, damas y caballeros. Esta es mi buena nueva. Lo único que hace falta es que su autoridad vuelva a ser reconocida entre las élites culturales como de hecho lo es entre el público. Es cierto que la imaginación hollywoodiense roza el plano cerebral y que los iconos pop que van muriendo en estos años no son reemplazados por personalidades de talla homologable, precisamente porque en la era YouTube la fama es cada vez más difícil de sostener; pero también es verdad que cadenas como HBO o AMC han entronizado la ambición de la inteligencia y el puro talento narrativo en una plataforma tan poco esperanzadora como era la televisión. Al espectador de hoy le llega Shakespeare a través de Los Soprano, Tolstoi por The Wire o Scott Fitzgerald embutido en los trajes de Mad Men, aunque la actividad de mirar una pantalla nunca ejercitará los mismos músculos intelectuales que la actividad de leer.
Hay un prestigio subliminal en la tradición que no solo perdura, sino que está más vivo que nunca. La tradición vende, porque entraña calidad decantada, garantizada por el paso del tiempo
¿No les llaman la atención esos rótulos que enfatizan la antigüedad de un comercio como cebo publicitario? “Casa Paco: desde 1927”. Hay un prestigio subliminal en la tradición que no solo perdura, sino que está más vivo que nunca. El fenómeno relativamente reciente de las casas rurales, con su reclamo de paz montesa, arquitectura antigua y tipismo local, no deja de crecer, y uno no puede aspirar a mantener una relación estable si no lleva a su novia a uno de estos encantadores establecimientos con alguna periodicidad. La tradición vende, y vende porque entraña calidad decantada, garantizada por el paso del tiempo. “Continúa siendo una perogrullada –carga Steiner contra los excesos multiculturalistas– decir que el mundo de Platón no es el de los chamanes, que la física de Galileo y de Newton articuló una importante porción de la realidad con el espíritu humano, que las composiciones de Mozart van más allá de los tambores y címbalos javaneses (…). Una cultura viva es aquella que se alimenta continuamente de las grandes e indispensables obras del pasado, de las verdades y bellezas alcanzadas en la tradición”. Tradición, por cierto, cuyo hilo conservaron los copistas de los monasterios medievales: ellos pasaron el relevo; a ver qué hacemos nosotros. Visitemos sin culpa las inocuas exposiciones de Pop Art o estudiemos la interesante estatuaria subsahariana, que tanto hizo por Picasso; pero hagámonos el favor de venerar las glorias del Barroco con los ojos bien abiertos y el alma rendida.
Occidente no es solo su arte, cuya supremacía no discutirán los propios orientales que se arraciman junto al muro de entrada a los Museos Vaticanos; Occidente es principalmente sus ideas, su clima único de milagrosa creatividad que alumbró la penicilina pero también el imperativo categórico. La objetivación universal de los derechos humanos puede considerarse en buena medida la conquista de un solo hombre, llamado Immanuel Kant, que entendió la necesidad de ofrecer a los pueblos del mundo una idea de paz no sujeta a caracterización religiosa o étnica o histórica. Pero incluso Kant necesitó ser corregido, como lo necesita cualquier moralista de postulados abstractos. Fue Benjamin Constant el que se atrevió. En una época de puristas, Constant observó que los principios morales, tomados de forma absoluta y aislada, volverían imposible la propia idea de sociedad. Ese Kant, dice Constant, defiende que mentir siempre es malo; pero mentir a un asesino que nos pregunta si nuestro amigo, al que el asesino persigue, se refugia en nuestra casa, no lo es. “Ningún hombre –sentencia Constant– tiene derecho a la verdad que perjudica a otro”. Refutaba así con un siglo de antelación el marxismo-leninismo, que al cabo solo es la aplicación a martillazos de una abstracción, y de paso invalida el argumento con que pretendían justificarse en el banquillo los correligionarios de Hans Frank: solo cumplían órdenes. Constant fue también el padre de la benéfica división entre esfera privada y esfera pública, que resolvió en las incipientes democracias el problema de la convivencia entre ley y moral, heredado de las teocracias. Era mármol y no papel el soporte sobre el que el gran humanista francés estampó esta frase a principios del siglo XIX: “El error libre vale más que la verdad impuesta”. Sobre esta idea pivota la garantía práctica de libertad personal y derechos comunes más sólida y duradera de la historia del hombre.
En tiempos de euroescepticismo se impone la necesidad de defender el obvio orgullo de ser europeo. ¿Dónde sino en Europa iba a arraigar el antieuropeísmo? ¿Hay documentales más antiamericanos que los firmados por americanos? La facultad autocrítica es desde Voltaire el más admirable y singular de todos los frutos de la Ilustración, pero porta en su interior el gusano del nihilismo. Su cultivo morboso acaba desembocando en lo que Steiner llama “histeria penitencial”, esa vergüenza de pertenecer a Occidente que lleva a premiar una novela no por su calidad, sino porque la ha escrito el último superviviente de una estirpe precolombina. Basta ya de darse latigazos. El mismísimo Lévi-Strauss, que había edificado la más consistente reprobación del eurocentrismo, murió hace cinco años reconociendo que hoy Europa constituía la primera cultura necesitada de protección. Es verdad que el eurocentrismo amparó degollinas coloniales como la de Leopoldo II en el Congo; que en su civilizatorio nombre llevaba a cabo sus investigaciones el doctor Mengele o abrió su vientre tenebroso el Enola Gay al paso de Hiroshima. Pero igualmente era el humanismo occidental el que inspiraba a los combatientes de Omaha, a los jueces de Nüremberg y a la pluma del señor Lincoln cuando firmó la abolición de la esclavitud. En la tradición occidental siempre hay un Constant para enderezar las desviaciones de un Kant. Y si existió el refinado genocida Hans Frank, también existió el carcelero nazi que, conmovido por el lamento del piano de Weissenberg, le ayudó a escapar del campo para que su música pudiera vivir en los oídos del mundo entero.
Heráclito se equivocaba: nos bañamos siempre en el mismo río, que lleva al mar agua idéntica, apenas reciclada. El ciclo del agua se parece mucho al de las ideas
Y por esa tradición hasta aquí hemos llegado, damas y caballeros. La modernidad era un río que ha desembocado en el mar sin orillas de la posthistoria. Ser posmoderno es experimentar esta sensación de final de todo, de final que no puede ser principio de nada nuevo porque ningún río parte del mar hacia la montaña. Pero en este mar confluyen mareas diversas, todas ellas conocidas, porque Heráclito se equivocaba: nos bañamos siempre en el mismo río, que lleva al mar agua idéntica, apenas reciclada: evaporada, condensada, llovida. El ciclo del agua se parece mucho al de las ideas. Como decíamos al principio, el tiempo futuro está contenido en el tiempo pasado así como el mar posthistórico contiene ya todas las mareas. Algunas conducen a los trópicos calientes del individualismo de pulsera y todo pagado; otras al centro frío del neomarxismo, a ver si a la enésima masacre va la vencida; las hay que transportan directamente hasta la playa a cetáceos prehistóricos que no saben que están muertos. Pero en este océano hay aún mucho espacio para nadar libres, y para defender la libertad de los que nadan a nuestro lado. Abolida la historia, las amenazas de siempre persisten, e incluso marchan sobre la deriva sonámbula de Occidente. El reto es obvio: en primer lugar reivindicar por orgullo (y no por puro miedo a la alternativa) la cultura superior fundada en la razón humanista; pero reclamar al mismo tiempo la sabiduría acumulada en el mito, que no ha dejado de probar su lucidez profética frente a la estafa del eterno progreso y sus científicos secuestradores de la moral.
Para terminar volvamos del logos a la poesía. Pongan ustedes la amenaza que quieran en el lugar alegórico del águila diabólica que baja cada mañana a cobrarnos la factura por la modernidad; es decir, a picar el hígado del pobre Prometeo, ladrón del fuego divino. Nos amenaza el autismo tecnológico, la burocracia política, la indisciplina educativa, la banalidad consumista, el mesianismo asambleario, el neoesclavismo asiático, el fanatismo terrorista, la expropiación intelectual, la irrelevancia estética, la próxima entrega de Star Wars. Tras cada lacra, hasta la fecha el hígado del titán se ha seguido regenerando puntualmente cada noche, y en todo caso una variante del mito describe a Heracles matando al águila y liberando al torturado. Confiemos entretanto en que, a aquel que poseía el don de ver el futuro, y nos trajo la luz y el calor, nunca le alcance la hepatitis definitiva.
JORGE BUSTOS